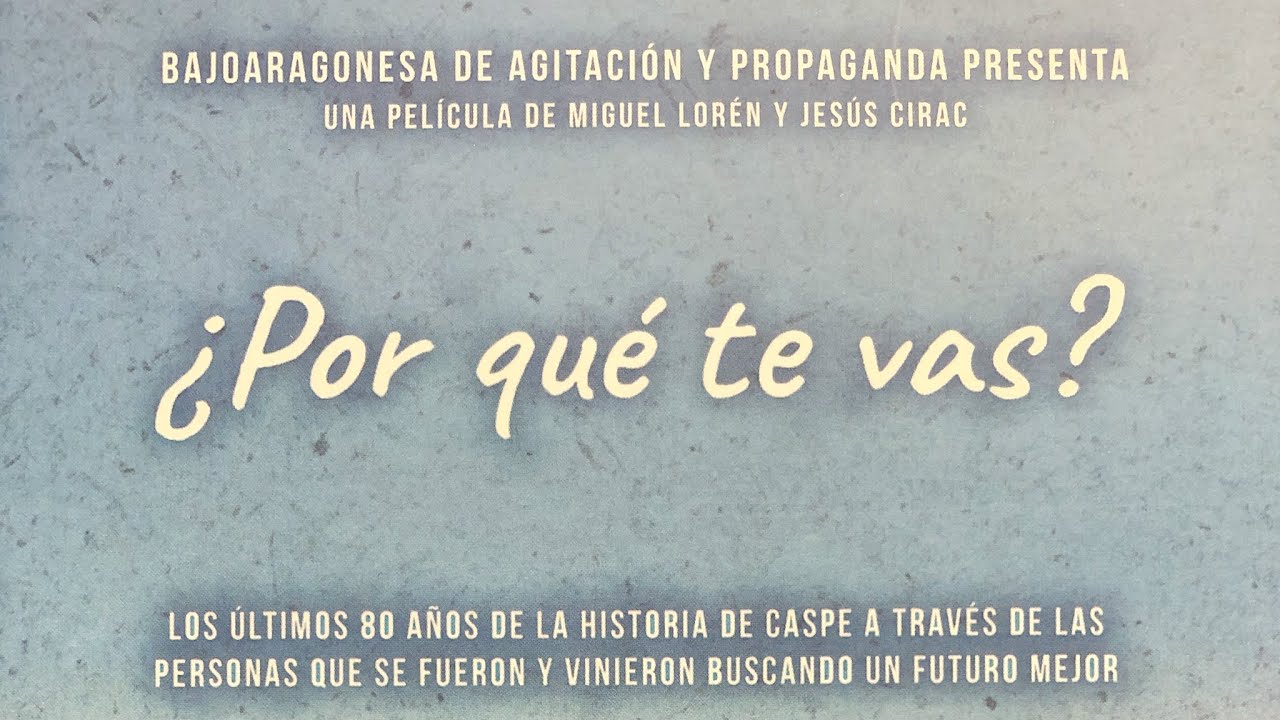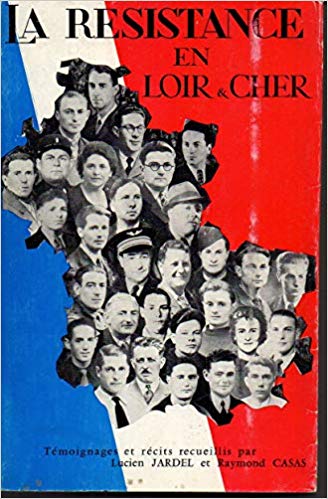Es inevitable pensar que si ese año fue recordado por algo en especial, ese algo tuviera que ver con los primeros coletazos de la crisis económica y social en la que seguimos inmersos. Pero esta vez quiero invitar al lector a evadirse de ese farragoso tema y que evoque tiempos pasados, para que también recordemos ese año como aquel en que se cumplieron 400 años de la expulsión de los moriscos de Aragón.
Pero, ¿quiénes eran los moriscos, y qué importancia tuvieron en la Historia para que merecieran ser recordados?
Antes de responder a estos interrogantes, y para conocer mejor la realidad de este colectivo, debemos viajar atrás en el tiempo unos cuantos siglos más, al comienzo de la Reconquista de España. A medida que los reinos cristianos avanzaban en el territorio peninsular hacia el sur, la población musulmana era sometida y puesta en vasallaje del Rey y los señoríos. Nacería así el término “mudejar” -procedente del árabe “mudayyan” (sometido)-, con el que identificamos hoy en día a esta comunidad; sin embargo, en su época siempre se referirían a ellos como moros o sarracenos. A estos mudéjares/moros/sarracenos se le permitió convivir con cristianos y judíos durante varios siglos, manteniendo el uso de su religión y sus costumbres, pero siempre debiéndose a sus señores, y por ende, al Rey. Así mismo, debían contribuir con gravosos tributos económicos y cumplir con una serie de servicios periódicos por haberles permitido seguir en el reino.
En Aragón se encontraban grandes grupos de esta comunidad, pues se formaron numerosas aljamas a lo largo del Valle del Ebro. En la Ribera Baja, villas como Gelsa, Alborge o Escatrón, hasta el S.XVI fueron de mayoría mudéjar. Hablando de señoríos, Alborge y Escatrón serían del tipo eclesiástico, pues pertenecían a la orden religiosa cisterciense de Rueda, frente a uno laico como Sástago, que pertenecía a la familia noble de los Alagón.
En las aljamas moras destacaban dos figuras principales: El alfaquí, líder espiritual encargado de hacer cumplir la doctrina y las leyes; y el alamín, el representante de la comunidad ante el señor cristiano al que pertenecían.
A los mudéjares les debemos multitud de términos lingüísticos, expresiones, topónimos, obras hidráulicas como acequias y azudes, y sobre todo, su arte y cultura.
Albañiles, canteros, alfareros, carpinteros, zapateros y borceguineros, pastores, barqueros y pontoneros, hortelanos…; muchos eran los oficios que desempeñaron, pero siempre destacaron en el desempeño manual, donde eran casi insuperables. De esta gran labor y sus pingües beneficios se acuñaron frases como: “El oro y el moro”, “Quien tiene un moro tiene un tesoro”, o “Un huerto vale su peso en oro, si el hortelano es moro”. Algunos de estos dichos fueron tan populares y repetidos que han perdurado hasta nuestros días.
Tras siglos de lenta reconquista, asimilación, aparente convivencia y aculturación de la comunidad mora, en 1492 los Reyes Católicos conquistan Granada, el último reducto andalusí de la península, y deciden unificar después la religión española en una sola cristiana. La expulsión de los judíos y la creación de la Santa Inquisición Española fueron sólo el principio; tarde o temprano les llegaría el turno al pueblo mudéjar. Y llegó en 1525, bajo el mandato de Carlos I; un decreto real les obligaría a convertirse forzosamente al cristianismo y a abandonar por completo su religión y las antiguas tradiciones islámicas. Las últimas mezquitas se clausuraron y derruyeron, o se convirtieron en iglesias o ermitas, y las aljamas desaparecieron y se formaron los concejos. A partir de entonces, los mudéjares pasarían a ser “cristianos nuevos”, más conocidos popularmente por el término de “moriscos”.
La Iglesia les impuso nombres cristianos en cada bautismo y les prohibió usar sus anteriores musulmanes. Cada domingo, los moriscos debían acudir a la iglesia a cumplir con sus nuevos deberes como fieles cristianos, bajo amenazas y sufriendo severos castigos si así no lo hacían. A pesar de ello, por todos era sabido que mantenían en secreto tanto sus antiguos nombres como sus costumbres y religión, pues adaptaron su forma de vida al mundo cristiano sólo en apariencia. En el caso del morisco aragonés, no fueron tanta la insolencia y la rebeldía como las de sus homólogos granadinos y valencianos; más bien el hecho de hallarse tan fuertemente atados a la tierra y a su señor les obligó a aceptar y asumir su nueva condición, fuera al precio que fuera. El hecho de ser amparado de igual manera por los Fueros que cualquier otro cristiano viejo aragonés, también suponía grandes ventajas, aunque finalmente la realidad social y económica de las familias moriscas fuera, por lo general, bien distinta a la cristiana. Para muestra, en la Ribera Baja, dos grandes señoríos, el de Rueda y el de Sástago, sometían a los moriscos a mayores pagos y cargas fiscales que a los cristianos.
La relación entre ambas comunidades, cristiana y morisca, no debe entenderse como convivencia tal cual, sino más bien como coexistencia. Siempre existieron la barrera religiosa y los prejuicios con los moriscos por mantener sus ritos y costumbres en la clandestinidad, pero haber marginado a un colectivo que luchaba por sobrevivir entre penurias y miseria, y con el que era obligatorio el trato, el sol a sol y el día a día, hubiera sido tan absurdo como injusto. Y aunque en los señoríos aragoneses era más beneficioso mantener en sus villas dos concejos diferentes, sucedían hechos como el de Escatrón, donde en 1583 decidieron fusionarse ambos concejos fruto de sus excelentes relaciones. Otro caso curioso de buena vecindad en esta población se dio 16 años antes; tanto los moriscos como los cristianos viejos de Escatrón se unieron a los de Codo y Lagata, villas igualmente pertenecientes al señorío de Rueda, para asumir las cuantiosas deudas que arrastraba la abadía y que obligaba a ésta a vender las villas y diversas propiedades monacales a Ruy Gómez de Silva, príncipe de Évoli. Ante la amenaza de ser pasto de otro señor menos permisivo, estas poblaciones se endeudaron aún más para evitar males peores. En fin, otro caso típico de orgullo y perseverancia aragonesa.
Para describir de manera fidedigna al morisco aragonés, no hay que ceñirse “estrictamente” a los estereotipos xenófobos que tanto se encargaron de difundir a través de mordaces crónicas, tanto la Inquisición como cualquier personaje ilustrado del S.XVI:
“Eran los moriscos una gente vilísima, descuidada, enemigas de las letras y las ciencias(…), ajena a todo trato urbano, cortés y político. (…) A las cosas de la cristiandad acudían forzados con penas y multas compelidas por curas y alguaciles. Eran torpes en sus razones, bestiales en su discurso, bárbaros en su lenguaje, ridículos en su traje (…) Eran brutos en sus comidas, siempre recostados por mandato de Mahoma; dormían de la misma manera en el suelo, en almadrabas que decían ellos en Aragón (…)” Sobre sus costumbres alimenticias, solían decir: “Comían cosas viles, que hasta en esto han padecido en esta vida por juicio del cielo, como son hojuelas de diversas harinas, legumbres, lentejas, panizo, habas, mijo y pan de lo mismo y de alcandia. Con este pan los que podían juntaban pasas, higos, arrope, miel y leche (…) Eran grandes amigos de frutas y hortalizas; hartábanse de pepinos, berenjenas y melones, y después de jarros de agua, sin que les dañase. Verde comían la fruta. Gastaban poco en comer (…) Sus carnes ordinariamente eran de cabra y oveja. Eran grandes amigos de pescados secos y baratos, bacalao, sardinas y ensalada cruda. Gastaban mucho aceite, y con él freían la cabra.”
Respecto al ocio y las fiestas moriscas, se criticaba: “Eran muy amigos de burlerías, cuentos y novelas. Y sobretodo amiguísimos de los bailes y las danzas (…) de todos los entretenimientos bestiales en que con descompuesto bullicio y griterío suelen ir los mozos vocinglando por las calles. Tenían comúnmente gaitas y dulzainas, laúdes, sonajas, adufes. Vanagloriábanse de bailones, corredores de toros, y demás hechos de gañanes. Estaban de ordinario ociosos, vagabundos, iban por el campo hechos salvajes y alárabes. En el invierno estaban echados al sol hablando y disputando de las alimañas, cual rocín tenía mejor paso y andadura (…) Muy pocos de ellos trataban en oficios de metal o hierro o en piedras, excepto los herradores que tenían para su común por el gran amor que tenían a sus respetados machos y para hacer hoces, almaradas, azadas, cuchillos y armas que tenían siempre a mano.”

“Eran dados a oficios de poco trabajo; tejedores, sastres, sogueros, alpargateros, pelaires, zapateros (…) Eran grandes maestros de enseñar andadura a las bestias, en trajinear, imitando a su arquitecto Mahoma. Eran hortelanos y revendedores de aceite, pescado, miel, pasas, azúcar, lienzos, huevos y gallinas. Tenían oficios que podían discurrir por la tierra registrando lo que pasaba entre los cristianos y matando a muchos de ellos con pócimas endemoniadas que ponían en las cosas de comer que vendían.”
A modo de inciso, destacar no sólo la horticultura morisca en la Ribera Baja y el Bajo Aragón, sino también la labor de los vinateros, molineros y los “arraeces”, que eran aquellos patrones de barcas, llauts y almadías que transportaban lana, sedas, ganado, madera y otras mercancías por el Ebro y el Cinca.
Y así, a trompicones y siempre en la picota y en el punto de mira de la Iglesia y la Monarquía, aunque protegido por sus señores, fue el pueblo morisco avanzando lánguidamente hasta bien entrado el S.XVI. Pero fue, sobre todo, a partir de los sucesivos levantamientos moriscos en Las Alpujarras, Castilla y Valencia, y por las continuas sospechas de conspiración y colaboración tanto con los berberiscos que amenazaban el sur y el levante español como con el Rey de Francia, cuando el Estado decidió tomar drásticas medidas contra ellos. Llegó un punto en que el credo y el costumbrismo encubiertos no eran los únicos problemas con los moriscos, haciéndose cada vez más patente el fracaso de la Corona española con la conversión y el intento de asimilación de los mudéjares. Por estos y otros muchos motivos, la expulsión se fue definiendo como la solución más inmediata para la Corona, y fue Felipe III, quién libre de conflictos bélicos exteriores, abordó seriamente esta cuestión, tomando la flagrante decisión de expulsar a todos los moriscos del reino en abril de 1609.
En octubre de ese mismo año, valencianos y castellanos salían de forma atropellada de la península, rumbo hacia los países norteafricanos de Berbería. En el caso de los moriscos levantinos, fueron muchos los trágicos y cruentos episodios que vivieron en su éxodo, excesivas las tropelías e injusticias que llegaron pronto a oídas de los aragoneses, que “viendo las barbas de sus vecinos pelar”, dejaron de cultivar sus tierras y comenzaron a vender sus propiedades por miedo a perderlas de manera tan injusta.
Es necesario recordar algunas de las razones que esgrimieron tanto la Iglesia (por medio de la Inquisición) como el Estado para justificar y equiparar la expulsión de los moriscos de Aragón con la del resto de sus paisanos. Dejando a un lado la cuestión religiosa, se planteaban una serie de acusaciones contra este colectivo de carácter más o menos dudoso; desde sospechas por conspiración con los corsarios berberiscos del mediterráneo y de espionaje para Francia, hasta denuncias a los concejos de villas como Sástago y Gelsa por aprovisionamiento de armas con motivo de supuestas rebeliones. Una escalada de sangrientas revueltas entre montañeses oscenses de los valles del Tena y del Serrablo con moriscos mayoritariamente de Codo, Quinto, Pina de Ebro y Sástago, acaecida entre 1575 y 1588, empañó y entorpeció las relaciones entre cristianos viejos y moriscos, sirviendo también de gran pretexto para muchos llegada la hora final de la expulsión.
A pesar de la firme oposición de los señores aragoneses, que temían perder a sus vasallos, valiosa mano de obra y principal sustento económico, el virrey de Aragón y marqués de Aytona dictó en Zaragoza el bando oficial de expulsión un fatídico 29 de mayo de 1610. Tres rutas de salida del reino marcarían el éxodo del pueblo aragonés; una por Somport hacia la comarca del Bearn francés, otra por Navarra, y una tercera y la más utilizada, por el puerto tarraconés de Los Alfaques. En total, 35 tránsitos distintos.
Por el tránsito 5º surtieron la gran mayoría de moriscos de nuestra comarca, pasando forzosamente y de manera sucesiva por Escatrón, Caspe y Maella antes de llegar a Tortosa. Si las crónicas de la época hubieran relatado lo sucedido, poco hubieran diferido del siguiente relato:
“La campana de la iglesia tañía quejicosa con su propio himno de réquiem conforme salía el sol e iban reuniéndose los primeros grupos de gentes.
Familias enteras surgidas de La Zaida, Cinco Olivas, Sástago, Jatiel y Vinaceite arribaban a Escatrón portando toda la carga de sus pertenencias sobre sus maltrechos cuerpos, a falta del auxilio de los carros y animales que fueran malvendidos antes de la partida. Algunos niños, extenuados y descalzos, arrastraban a duras penas enormes fardos con provisiones, mientras las mujeres tenían que luchar contra la dureza del camino y la inclemencia del estío soportando incontables capas de ropa sobre la piel, a la par que los hombres únicamente gritaban y discutían entre ellos por el uso compartido del transporte y el agua, que les habían proporcionado para el transcurso de tan aciago viaje. Un comisario por cada pueblo y cuatro jinetes de la guardia personal del virrey de Aragón acompañaban a tan lastimera comitiva, estos últimos intentando sofocar con poca fortuna las grescas formadas entre las familias, y también algún que otro plante de personas que se resistían a abandonar de cualquier manera sus hogares y dejar atrás toda una vida plena de trabajo, paz y armonía.”
El resultado de la expulsión de los moriscos fue desastroso para Aragón, tanto en términos económicos como demográficos. Muchos pueblos quedaron abandonados o casi despoblados; muchos señores, acreedores y rentistas quedaron arruinados, y muchas tierras quedaron yermas hasta varias décadas después.
Pero el pueblo morisco no correría mejor suerte. Quienes no perecieron durante naufragios o fueron vendidos como esclavos en los países de destino, fueron marginados y perseguidos. Sólo pequeños grupos con algo de fortuna fueron bien recibidos en países como Túnez o Salónica, donde formaron prósperas colonias de trabajadores que llegaron incluso a integrarse con éxito. Entre ellos, a buen seguro, encontraríamos hoy en día descendientes de aquellos hombres, niños y mujeres aragoneses a los que obligaron a dejarlo todo atrás y a empezar una nueva vida en un lugar desconocido bien lejos de su tierra.
Cuatro siglos más tarde, muchos historiadores siguen definiendo el destierro morisco como una simple “limpieza étnica”, pues sus consecuencias, obviamente, no fueron tan beneficiosas ni satisfactorias como se esperaba para ninguno de los dos bandos.
Con motivo del 400 aniversario de la expulsión de los moriscos aragoneses, en memoria de los 60.000 damnificados.
David Rozas Genzor