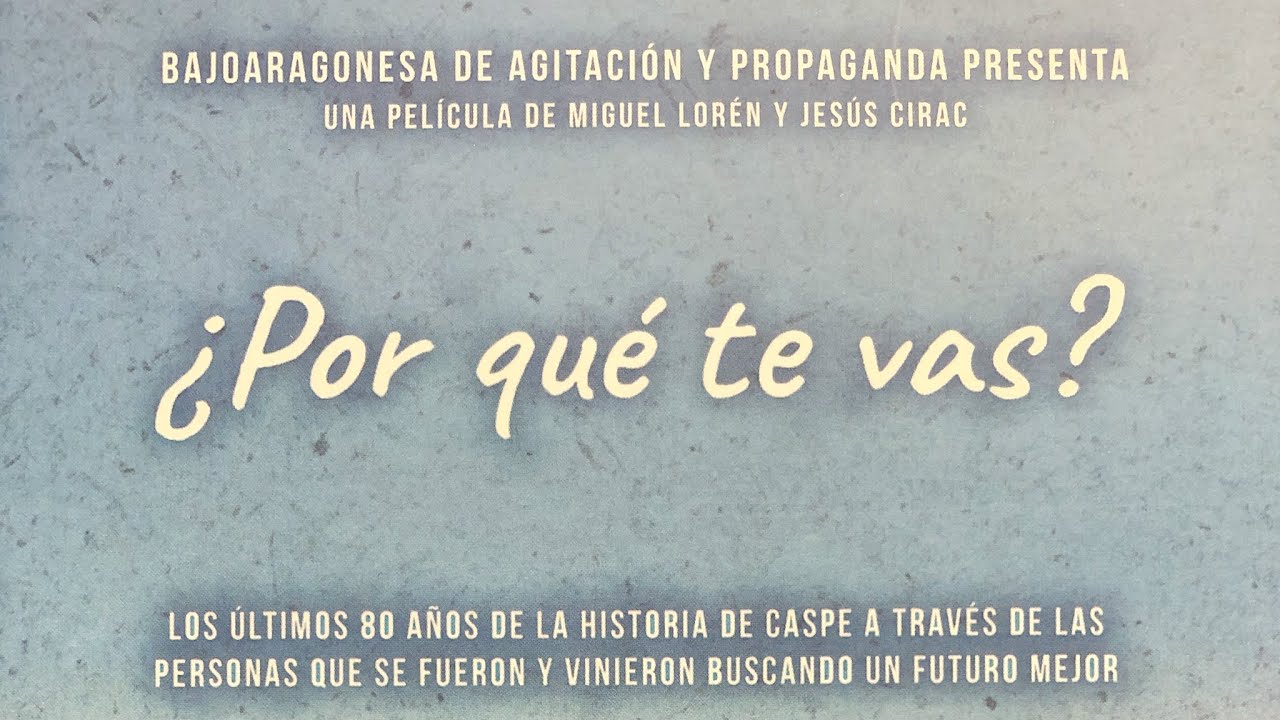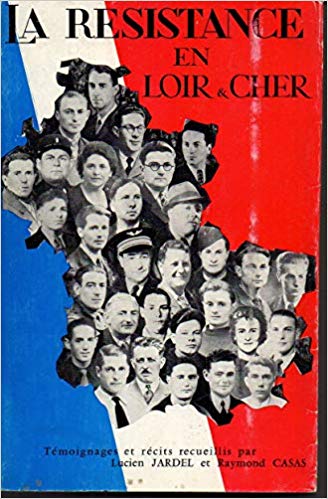Un holandés surca las aguas del Ebro que el generoso sol de junio ya ha comenzado a calentar. Es 15 de junio de 1522 cuando un nutrido grupo de caspolinos contempla, desde la abarrotada plaza de la Virgen, cómo un visitante excepcional accede a la iglesia parroquial. La festividad de las Santísima Trinidad ha conseguido congregar a un número de villanos mucho más nutrido que de costumbre porque los caspolinos ya están al corriente de las nuevas: el recién nombrado Papa, Adriano de Utrech, el obispo de Tortosa, se ha detenido en Caspe en su camino hacia Roma[1].
Posiblemente, aquellos caspolinos deslumbrados por la importancia del huésped no eran capaces de entender la que se le venía encima a Adriano de Utrech. El nuevo inquilino del sillón de San Pedro iba a ocupar el centro del escenario en un momento histórico excepcional. En este sentido, si dijéramos que vientos de cambio barrían las tierras europeas de principios del siglo XVI, nos quedaríamos cortos; sería más correcto escribir que un vendaval recorría el viejo continente que había dejado atrás la Edad Media adentrándose en la modernidad renacentista a golpe de nuevos mundos, reformas eclesiásticas, y conflictos bélicos.
Todavía calentaban los rescoldos del conciliarismo –por el que el sumo poder en la Iglesia lo ejercía el Concilio Ecuménico formado por los cardenales y no el Papa-, cuando prendieron nuevas llamas conciliares; la asignación a familiares y adeptos de cargos importantes en el seno de la Iglesia o el alejamiento de numerosos religiosos en cuanto a los preceptos de moral y austeridad, también hacían tambalear la institución milenaria. Cinco años antes un fraile agustino, Martín Lutero, había criticado los abusos de la Iglesia de la época y del papado en forma de 95 tesis provocando una auténtica revolución que dio inicio a la Reforma Protestante: los Años Santos (se preparaba uno para 1525) y la peregrinación de manadas de devotos, aseguraban parte de los fondos tan necesarios para acometer las mejoras urbanísticas y arquitectónicas que cimentarían poder y prestigio para la vieja ciudad bañada por el Tíber. Pero como para construir San Pedro hacía falta más dinero y el nuevo Papa quería revitalizar las obras, el antecesor de Adriano, León X Médici, anunció en 1515 la concesión de indulgencias especiales para recaudar los fondos necesarios para la iglesia más emblemática de la cristiandad. Predicadas por los dominicos y vendidas en los bancos alemanes de los Fugger, fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de Lutero. Cuando el elector de Sajonia, Federico, apoyó a Lutero, proscrito tras el Edicto de Worms (1521), el cisma temporal se convirtió en una ruptura definitiva en la cristiandad.
En el ojo de aquel vendaval un país del sur de Europa y un joven rey estrechamente relacionado con Adriano de Utrech, copaban las portadas de los noticieros del momento.
Desde los tiempos de Carlomagno ningún monarca europeo había administrado tantos territorios a la vez[2]. Carlos, emperador desde octubre de 1520 –si bien no fue coronado hasta 1530-, era el titular de uno de los mayores imperios del Renacimiento cuyo nexo de unión era, fundamentalmente, el catolicismo. No por casualidad un destacado religioso había sido su preceptor en Malinas. Junto a su tía Margarita de Austria y Guillermo de Croy, Adrian Florensz, nuestro futuro Papa educado en la devotio moderna[3], fue profesor de Teología –y rector- en Lovaina además de mentor del joven Carlos entre 1505 y 1515, ejerciendo en él una influencia muy destacada. De hecho, cuando Carlos de Gante ya se había convertido en Carlos I de España, no olvidó su vínculo con Adriano y contribuyó a su ascenso en la carrera eclesiástica que le llevaría desde el obispado de Tortosa hasta el papado (por el camino sería inquisidor de Aragón, de Castilla, y cardenal). Adriano se había ganado el favor del joven rey Carlos en 1520, tal y como demostró cuando fue nombrado regente de Castilla al partir Carlos hacia Alemania para ser nombrado Emperador.
El nuevo regente fue pronto puesto a prueba. Francisco I de Francia declaró la guerra en abril de 1521 invadiendo Navarra (si bien sus tropas fueron derrotadas en Noaín). Pero el obstáculo más importante no vino del exterior, pues ya se hallaba dentro de la propia meseta castellana: el reino se encontraba inmerso en un proceso de descomposición política tras la muerte de la reina Isabel; era constatable la falta de una política estatal fuerte y por si fuera poco provocó un profundo malestar la incorporación al imperio porque se creía que ello iba a significar subordinar los intereses castellanos a los imperiales. Finalmente, las tensiones sociales cristalizaron en el Movimiento Comunero, un proceso revolucionario de marcado carácter urbano iniciado en Toledo y propagado rápidamente por toda la región: clases medias y pueblo urbano protagonizaron la revuelta que en junio de 1520 ya se había extendido a la mayor parte de las ciudades de Castilla la Vieja, las cuales expulsaron a recaudadores y oficiales reales proclamando la autoridad de la comunidad. La junta revolucionaria (Junta Santa) obligó a Adriano de Utrech a abandonar Valladolid y organizó un gobierno alternativo. Y en ese punto, cuando los comuneros se sintieron fuertes y comenzaron a pedir no ya reformas, sino que pretendieron imponer condiciones al monarca, el movimiento sufrió sus primeras deserciones: Adriano, con habilidad, supo atraerse a los nobles que hasta el momento habían simpatizado con la revuelta. Junto a las discrepancias entre los burgueses que encabezaban la revuelta y la incapacidad de los líderes para formar un ejército en condiciones, propició el fracaso de las comunidades (escenificado en la Batalla de Villalar de abril de 1521, y posteriormente con la ejecución de los tres cabecillas). Adriano había ganado la partida.
Quizá Adriano de Utrech recordaba todo esto mientras navegaba por las apacibles aguas del Ebro un año después. Tras su paso por Caspe llegaba al puerto de Tarragona desde el que embarcaba rumbo a Roma. El 31 de agosto recibía la tiara papal. Tenía 63 años y, si la salud se lo permitía, un nuevo y extraordinario cometido por delante: quería combatir a los belicosos turcos (Solimán el Magnífico tomó Rodas ese mismo invierno), reformar la curia, y solucionar las disputas itálicas de Carlos V y el rey francés Francisco I, el otro hombre fuerte del momento (Francia y España se encontraban en guerra desde 1521; a pesar de los primeros intentos pacificadores, en agosto de 1523 el emperador, el Papa, Venecia, Florencia e Inglaterra se aliaron contra Francisco I).
Pero Adriano VI dispuso de muy poco tiempo para ejercer como Papa pues falleció en septiembre de 1523. Durante su breve pontificado no olvidó a su viejo amigo y le correspondió promulgando una bula pontificia por la que concedía definitivamente las tres órdenes militares –Alcántara, Santiago y Calatrava- a la corona española y las confirmaba a perpetuidad; el propio monarca fue nombrado Gran Maestre, lo que significó un paso decisivo para la secularización de las órdenes. Le concedió también el derecho de presentación para las sedes episcopales vacantes, lo cual provocó a corto plazo que el alto clero fuese controlado por la monarquía.
Adriano VI es conocido por varios motivos: por sus ansias reformistas (tanto es así que en el cónclave de 2013 en el que fue elegido el actual Papa, salió a colación su nombre respecto a la necesidad de reformas en el seno de la Iglesia); fue un pontífice diferente porque no era italiano –de hecho, habrían de pasar 456 años para que otro religioso no italiano, Juan Pablo II, fuera elegido-; también cabe destacar que fue el último cardenal nombrado Papa que no estuvo presente en el cónclave en el que resultó electo; por último, fue singular que no sustituyese su nombre de pila al ser nombrado Papa, como es habitual.
Sin embargo, debo reconocer que más allá de sus peculiaridades e incluso de sus truncadas aspiraciones reformistas lo que me resulta más interesante de toda esta historia es pensar cómo nuestro protagonista a mediados de junio desembarcaba en el Ebro y pisaba las polvorientas calles de Caspe para unas semanas después fijar su residencia en la Urbe divina asumiendo el llamado doble poder: terrenal, espiritual (y me atrevo a decir que también un tercero, el cultural). Terrenal, porque la ciudad ejercía como juez y parte en las cuitas entre las potencias hegemónicas de la época en sus disputas itálicas. Espiritual, porque la ciudad aspiraba a convertirse en la nueva Jerusalén: la transformación que culminaría un siglo después con la nueva basílica de San Pedro, había comenzado ya en siglo XV. Roma se reinventaba a sí misma fijando su mirada en el esplendor pasado a través de los nuevos aires del Renacimiento. Y cultural porque, un milenio después, Roma volvía sobre sus pasos dispuesta a recuperar la capitalidad del planeta con los papas lanzados en el mecenazgo artístico. De hecho, el camino entre la primera capital del humanismo, Florencia, y Roma, lo habían recorrido varios artistas tan importantes como Boticelli, quien pintó en la Capilla Sixtina obras como El castigo de Coré, Datan y Abiram, Sangallo, quien trabajó en Santa María la Mayor por encargo del papa Alejandro VI, Bramante, arquitecto pontificio desde 1503 y a quien Julio II le encargó la nueva basílica de San Pedro, o Miguel Ángel, el genio de la cúpula Sixtina.
Los trabajos de la nueva basílica dirigidos por Bramante se habían iniciado en 1506 gracias al empeño del papa Julio II. Diez años antes de la llegada de Adriano a Roma Miguel Ángel había finalizado los excepcionales frescos de la cúpula de la Capilla Sixtina y Rafael -fallecido en 1520-, había finalizado varias pinturas de las Estancias vaticanas[4] tan fabulosas como La Escuela de Atenas o El Parnaso.
Pero Adriano no se dejó impresionar por todo aquello. Tanto es así que no solo se mostró indiferente al resultar elegido Papa, sino que destacó durante su breve pontificado por su sobriedad y austeridad; de hecho, las obras de San Pedro se detuvieron, entre otros motivos, por el desinterés de Adriano. Él tenía otras ideas e impuso una costumbre desconocida hasta entonces: misa diaria.
La próxima vez que caminando por el caspolino barrio del Plano, pasen por la calle Adriano VI (llamada por muchos lugareños calle Adriano “vi”), recuerden que Adriano de Utrech no fue un Papa cualquiera. Aquel holandés que se detuvo en Caspe un domingo de 1522, unas semanas después, desde el solio papal, remaba a contracorriente poniendo un tanto patas arriba su propia casa: la Iglesia católica.
Amadeo Barceló
NOTAS:
[1] Así citaba el pasaje Mariano Valimaña en el siglo XIX (copiamos la narración con su grafía original): » (…) Cuando lo hicieron Papa estaba en Madrid, y por ser Obispo de Tortosa, quiso antes de ir a Roma visitar la Iglesia Catedral de donde era Obispo, y con este motivo bajó por Zaragoza a visitar la Virgen del Pilar donde estubo algún tiempo, y dirigiéndose después a Tortosa, estubo en esta villa todo el día 15 de Junio que era domingo de la Sma. Trinidad. Asistió en dicho día a los Oficios Divinos de la Parroquia, y dió la bendición Papal a todo el pueblo. Todo esto consta del Libro I de Bautizados, año y día referidos. Estubo hospedado en la casa de Zamora. Para perpetua memoria regaló al pueblo un palio de terciopelo encarnado y bordado en oro, que se archivó en casa de la Villa, en cuyos balcones se ponía entre otras colgaduras por grande honra y blasón. He oido decir a algunos religiosos Dominicos, que cuando estubo aquí el Papa Adriano VI, se le presentaron algunos sujetos del pueblo suplicándole permiso para fundar una convento del Orden de Sto. Domingo; y que su Santidad les dió ya licencia verbal desde entonces, pero no se fundó hasta el año 1570″.
[2] Por línea materna, una vez solucionado el problema de la sucesión dinástica, Carlos de Gante, nieto de los Reyes Católicos, heredaba no solo los territorios peninsulares, sino también Canarias, el reino de Nápoles, las posesiones norteafricanas y las Indias. Por parte de padre, como nieto de Maximiliano I y de María de Borgoña, su dominio se extendía por los Países Bajos, el Franco Condado, Estiria, Corintia, Tirol, Voralberg, Alta Austria, Baja Austria y Carniola (siglos después parte de estos lugares formaron parte de la provincia llamada Cisleitania como parte del imperio austrohúngaro).
[3] De fuertes influencias franciscanas, los seguidores de la devotio moderna no estaban ligados por votos solemnes y vivían en residencias, no en conventos, dedicados a la copia y venta de libros piadosos, a la meditación, la oración y la ascesis. En sus casas albergaban estudiantes con escasos recursos. La devotio moderna supuso una nueva forma de vida dedicada a la práctica de las virtudes cristianas y a la predicación con el ejemplo. Lejos de la mística, se basaba en que fuera Dios quien descendiera a los hombres, a través de una vida ejemplar, alimentada por la oración y la meditación. Cada miembro escribía frases y pensamientos de los grandes escritores cristianos como San Agustín, y junto a ellos, escribía una serie de ideas reflexiones personales, como la imitación de Cristo (1427) de Tomás de Kempis. Así, la devotio moderna, basada en la meditación y plegaria, tuvo gran difusión durante los siglos XV y XVI, muy apreciada por Lutero, Erasmo y San Ignacio de Loyola.
[4] Concretamente salas de la Signatura, Heliodoro, Incendio del Borgo y de Constantino.
BIOGRAFÍA:
Cámara Muñoz, Alicia, et. al., Arte y Poder en la Edad Moderna, Editorial universitaria Ramón Areces, UNED, 2010.
Lynch, John, Edad Moderna: el auge del imperio (1474-1598), Historia de España vol. 4, Crítica, 2005.
Valimaña Abella, Mariano, Anales de Caspe, GCC, 1988.