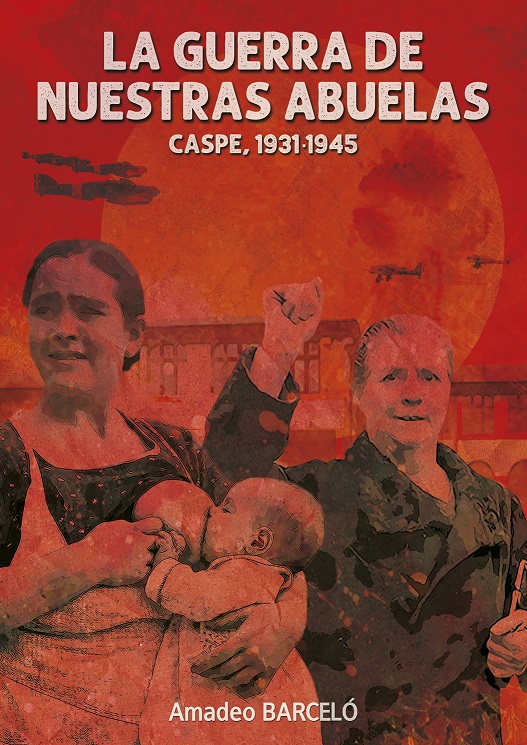En tiempos de la primera Guerra Carlista, pasó por Caspe el anciano aristócrata Beltrán de Urdaneta, personaje principal de «La campaña del Maestrazgo», novela que Benito Pérez Galdós firmó en 1889. Iba camino de tierras turolenses, pero no buscaba contienda sino recuperar una posición económica regalada que había ido perdiendo en las mesas de juego a lo largo de una vida demasiado placentera. De ello voy a ocuparme con algún detenimiento.
Entre 1833 y 1840 se desarrolló la primera contienda de la lucha monárquica que marcaría buena parte del siglo XIX español. Nuestro pueblo rondaba por aquel entonces los 6.500 habitantes y los poderosos sanjuanistas estaban preparando las maletas para dejar una sociedad rural sobre la que habían dominado siglos y siglos. Enclavado en el Bajo Aragón, Caspe no pudo sustraerse al conflicto armado entre carlistas e isabelinos que tanto masacró a toda la comarca.
En la primavera de 1834, Manuel Carnicer, jefe supremo en nuestro sector de los seguidores de don Carlos, obligó a sumarse a sus filas a centenar y medio de jóvenes quintos caspolinos, que comenzaron un periplo que los llevaría de frente a frente. El 23 de mayo de 1835, Ramón Cabrera, el Tigre del Maestrazgo, ocupó la población por unas horas: sonaron tiros por la calles, los liberales se atrincheraron en el castillo del Compromiso -que no parará de sufrir y deteriorarse en estas guerras- y los carlistas saquearon las casas de sus enemigos, consiguiendo un buen botín que quizá atemperó el dolor de las veinte bajas que padecieron.
Serían años de continuo desasosiego, de temor un ataque. El primero de mayo de 1836, más de ochocientos soldados comandados por Llangostera obligan de nuevo a los liberales a atrincherarse en el castillo. Y otro tanto ocurrió en junio de 1837: con ocho batallones y cuatrocientos caballos, Llangostera, Forcadell, Tena y Cabañero sembraron el terror al prender fuego a buena parte del casco urbano poco antes de abandonarlo (las llamas destrozaron más de doscientas casas). Ese año, 1837, se arruinó el castillo sanjuanista y se incendió la casa consistorial. En 1838 Caspe volverá a ser plaza carlista durante algunos días y las ruinas de la fortaleza del bailío -otra vez trinchera de los liberales- recibirán más de setenta impactos de granadas. La torre de la iglesia parroquial quedó desmochada. ¡Qué suplicio debió de ser la vida cotidiana durante aquella década!
En este contexto histórico se produce la imaginada visita literaria de Beltrán de Urdaneta, noble aragonés que sobrepasaba los setenta años de edad («Soy Señor de la Torre y Casa-Fuerte de Albalate, Señor de Rubielos, Marino Mayor de Monzón, poseedor de varios lugares, fortalezas, vasallos y pechos en el antiguo reino de Sobrarbe; Señor también de la Puebla de Olid con Grandeza de España. Caballero de hábito de Montesa, Maestrante de Zaragoza… y no sigo por no ser enfadoso a los que me escuhan»). La trama de todos los capítulos parece discurrir el año 1837.
Urdaneta es el primer aristócrata que protagoniza uno de los «Episodios Nacionales» de Galdós, en concreto el ya mencionado «La campaña del Maestrazgo». El anciano -que no es liberal, pero mucho menos carlista- se dirige desde su caserón de Cintruénigo a tierras de Teruel, viaje peligroso que realiza con el fin único de recuperar parte del dinero y patrimonio perdido a lo largo de su vida («la tentación del juego ha sido la causa de su ruina»).
Galdos, que no pretende contar la guerra sino sumergir al lector en su atmósfera, perfila de manera magistral la idiosincrasia del personaje. Antaño con inmensas posesiones en la zona de Gúdar-Javalambre, en el presente literario el propio Urdaneta se confiesa «con recursos muy inferiores a lo que exige mi categoría». En todo caso, no estamos ante una mala persona:
«Siempre fui más devoto de los placeres que de las abstinencias, y más gustoso de la buena vida que de las mortificaciones, sin llegar nunca a la embriaguez ni a la glotonería, y no porque ambos excesos son pecados, sino porque siempre les creí de mal gusto… He sido vanidoso, amante de la ostentación y de la lisonja, mirando siempre a que lo mío fuese superior a lo ajeno, a que ninguno me igualara en grandeza y lujo; y cuando veía por alguna parte algo que me obscureciese, sufría mal de tristeza, y me lo curaba con nuevos esfuerzos para extremar la presunción y humillar a los demás… Pero también digo que jamás cometí vileza contra nadie…».
O sea, un derrochador que también supo extender su mano para que pudiese asirla gente humilde que la necesitara.
En una España fratricida que se desangraba («asisto al suicidio de una nación»), Beltrán de Urdaneta cree que la corona pertenece legítimamente a la hija de Fernando VII, pero esa convicción no le impulsa a tomar parte en la contienda, ni siquiera estampando su firma en un manifiesto de apoyo y mucho menos empuñando un arma. Ve barbarie en los dos bandos: «Soy cristiano; protesto en silencio de estos horrores, y pido a Dios que los castigue».
En fin, en ese peregrinaje para recuperar el dinero que le permitiera volver a respirar, en el capítulo sexto de la novela el aristócrata recala en «la ciudad del Compromiso, la noble CaspeCaspe». Merece la pena transcribir lo sustancial del fragmento:
«Constante la fortuna en favorecer al caballero, encontró este en la histórica ciudad a su antiguo amigo D. Blas de la Codoñera, que allí era de los más pudientes, propietario de tierras y montes, padre de numerosa familia. Llevole a su casa, y le aposentó como a tan insigne caballero correspondía, tratándole a cuerpo de rey. Mucho agradecieron los asendereados huesos del buen Urdaneta la blandura de aquella cama, tan grande como la Colegiata, y las suculentas comidas y cenas con que le regalaron. Aún estaba la familia de luto por la muerte del hijo mayor, uno de los urbanos que fusiló Cabrera cuando entró a saco la ciudad en mayo del 35. La señora y señoritas de Codoñera no se hallaban exentas de la rudeza baturra: su habla carecía de finura; su educación, perfecta en lo moral y religioso, era muy rudimentaria en lo social. Con todo, D. Beltrán se hallaba en tal compañía muy a gusto, y se desvivía por corresponder con su exquisita urbanidad a los obsequios de la hidalga familia. Había sido el D. Blas constitucional templado hasta el día funesto de la entrada de Cabrera; pero desde tal fecha se trocó en furibundo patriota, enemigo acérrimo del obscurantismo y de las antiguallas que quería traernos D. Carlos. En la exacerbación de su sentimiento liberal, que ya era insano, llegaba hasta la impiedad y el volterianismo, abominando de la hipocresía, de la piedad extremada y hasta de las prácticas religiosas, con excepción del culto de la Virgen del Pilar. No pensaba abandonar a Caspe, pues ni él ni su familia tenían miedo; y como volviera Cabrera con su patulea de ladrones y asesinos, D. Blas se batiría en la muralla rodeado de sus hijos de ambos sexos: los chicos bien armados de fusiles, las niñas y la señora bien preparadas con piedras y ollas de agua hirviendo. Eran los hijos guapos, aunque abrutados, y tan ‘liberalicos’ como su padre».
Beltrán de Urdaneta se detuvo en Caspe simplemente de paso. Su amigo Blas de la Codoñera le apercibió del «gran peligro a que se exponía viajando por aquellas tierras», pero el aristócrata expuso «lo inexcusable de su determinación». A la mañana siguiente partió hacia Alcañiz tras despedirse de su amigo caspolino («Tanto este, como su esposa, e hijos de ambos sexos, vieron salir con pena y lástima al noble anciano; y sospechando que tales calaveradas revelaban falta de seso y desvaríos de la senectud, presagiaban una desgracia. Las señoras le encomendaron a Dios, y lo mismo hizo Don Blas, pues su aborrecimiento de lo levítico no le quita el ser buen cristiano»).
Beltrán de Urdaneta -cuyo abuelo materno había sido el alcañizano y «almirante de Aragón» Diego de Parenoy- no encontró la solución a sus males en la urbe de los calatravos. Continuó viajando dispuesto a desenterrar tesoros escondidos, pero la mala suerte le acompañó: fue apresado por tropas carlistas en La Codoñera y trasladado a caminos de Valencia. Él, que en los tiempos de esplendor se permitió el lujo de importar de París «seis perros de caza, los cuales vinieron cuidados y asistidos por cuatro monteros y un mayordomo», se verá abocado a coger la pala del sepulturero, el paño del limpiabotas, el hacha del leñador… siempre a un solo paso de ser ejecutado por los de Cabrera. Para enterarse de todo ello deberá el lector dejar de entretenerse con este artículo y procurarse la novela (cuando se la terminen, les sugiero que empiecen con otro “Episodio Nacional”, con “La estafeta romántica”, en la que se volverán a encontrar a Urdaneta en situaciones que les desconcertarán).
¿Se inventó Pérez Galdós a Beltrán de Urdaneta para poder poner sus propias reflexiones en voz alta? Esa impresión da.
Alberto Serrano Dolader