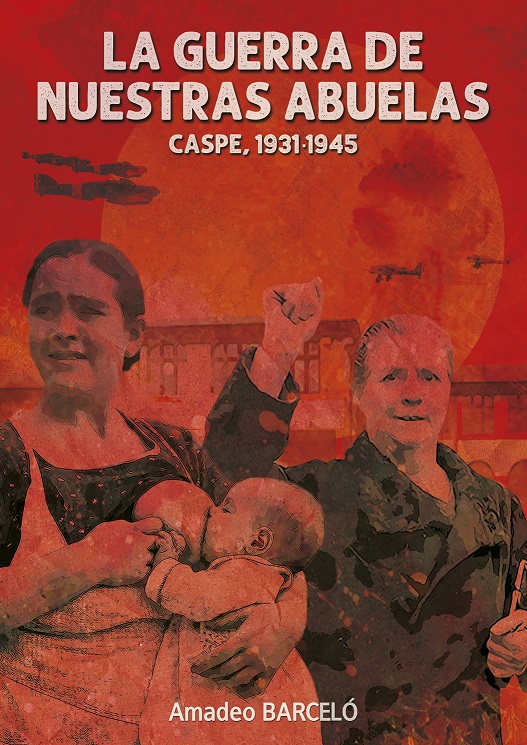«Las Brujas del Compromiso». Así tituló Ramón J. Sender (firmó con el seudónimo Lucas La Salle) un cuentecillo fantástico que publicó el 6 de julio de 1919, cuanto tenía 18 años, en un diario de Madrid, el periódico conservador «Tribuna». En esas cuartillas que rezuman cierto aroma romántico, amasó recuerdos reales y piruetas literarias para evocar sus días en Caspe, donde su padre trabajó como secretario municipal tres años y donde él paso alguna breve estancia vacacional.
El de Chalamera siempre creyó -al menos literariamente- en la existencia de seres fantásticos. En nuestro pueblo supo vislumbrar el «periespíritu» de las brujas que se refugiaban en las ruinas del castillo sanjuanista que, utilizando una licencia de creador, difuminó con los restos del vecino convento y hasta con la parroquial en la que en 1412 se proclamó el fallo del Compromiso. Unas brujas casi despojadas de connotaciones malignas, en las que Sender subrayaba sobre todo su condición de mujeres heterodoxas.
Sender se topó con ellas en el invierno de 1917, cuando regresaba de un paseo por la ribera del Guadalope, a una hora en la que «la noche dominaba ya sobre algunos reflejos pajizos” y las “chimeneas blancas con sus fumarolas negras» salpicaban chispas de fuego. Los restos de la fortificación emergían «entre un cúmulo de algodón», es decir, entre la niebla, porque «en Caspe es usanza que las nubes, esas nubes grises que nos llenan de desesperos líricos, bajen hasta mojar el suelo apenas el reloj marca las cinco horas de la tarde invernal».
Allí, entre torreones y mazmorras, habitaban los espíritus de todas las «brujas que tomaron poder sobrenatural bajo la mano de san Vicente Ferrer, que pudieron vivir siglos y siglos manteniéndose de aquelarres y romances milagrosos», brujas de las que no consta que hiciesen el mal, sino que pasaron sus vidas administrando medicinas y «ahuyentando con bizmas benditas a los demonios», es decir, curando con cataplasmas. Sí, las ruinas del castillo eran el hogar de todas las «que ya se murieron». Brujas que ni Sender ni nadie podía contemplar con los ojos, pero que sí percibían los animales como el burro, «que no tiene malicia de persona». Por eso el jumento que montaba el escritor se espantó al pasar junto a la fortaleza, deteniéndose con «muestras de temor, de sorpresa (…). Infeliz, presa de indescriptible pánico, retrocedía, pataleando, enhiestas las orejas y dilatadas las narices».
Sí, las ruinas medievales del castillo donde se celebraron las sesiones del Compromiso fueron morada eterna de todos los espíritus de las brujas muertas. El escritor aragonés presintió su presencia en un anochecer dorondones («pueblo ensabanado»), cuando regresaba a casa tras un paseo disfrutado como recurso y fuente de inspiración.
Ese mismo día -invierno de 1917- había muerto la Nazarieta, por eso aún estaba de cuerpo presente la que «dicen que era la última bruja» de la saga naciente en tiempos del Compromiso. En la iglesia «las campanas doblaban con sones de misterio» por su alma, que suponemos limpia y bienintencionada puesto que era «apreciada del glorioso San Vicente Ferrer», personaje principal del cónclave que en 1412 eligió como rey de los aragoneses a Fernando de Antequera. La Nazarieta «sabía de bizmas para ahuyentar el espíritu del mal y de romances para calmar a los endemoniados», es decir, tenía la gracia de curar y no precisamente por mediación del Maligno, todo lo contrario. Quizá en vida pudo infundir temor y respeto, pero leyendo a Sender concluyo que fue, en esencia, una buena persona.
El de Chalamera se enteró del óbito a través de la «voz cascada y delicada» de otro personaje inspirado con fundamento en el Caspe de la segunda década del XX: una avisadora. Consistía el oficio en pregonar por las calles en alta voz las defunciones, musitando plegarias y animando a la oración. A Sender se le apareció esa tarde junto a las ruinas del castillo. Se cruzó con ella y la vio vestida con «un montón de harapos, entre cuyas dobleces se dibujaban dos manos ocrososas y un venerable rostro de madre y bisabuela, de bruja mística, de beata irredenta, con facciones amarillas, de cartón socarrado en las lámparas de la parroquia». El escritor ya la conocía, la había escuchado en su desfilar peregrino «musitando preces a san Antonio o murmurando interminables aleluyas a santa Lucía». Pero se asustó al toparse con ella en un contexto en el que -según su propia confesión- «de mi alma se iba apoderando una inquietud supersticiosa».
Allí, junto a la histórica fortaleza, proyectaban sombras «la mole antiquísima del convento de los Caballeros de San Juan, viejo palacio deshabitado, cuyos subterráneos minaban toda una colina (…) y su portalón medieval, el insigne portalón lleno de filigranas, santos y demonios», visión romántica y literaria que refunde la presencia de los destartalados y escasos restos del cenobio con la portada gótica de la iglesia, el escenario histórico que sirvió de fondo a la «escena prosopopéyica del Compromiso». Mientras tanto, apuntaba hacia el cielo «la torre de la parroquia pétrea y refulgente» atalaya que «tal vez pudiera compararse con el alma de algún famoso caballero de la invicta Orden de San Juan».
En la cabeza del este relato, que Sender sitúa en el contexto de su primera visita a Caspe, el futuro novelista no deja bien parado a nuestro pueblo:
«La tranquilidad casi tétrica de la arcaica ciudad vieja y absurda habría de brindarme inspiración o, por lo menos, me encerraría en un dilema: o escribir, escribir mucho, abandonarme a una fecundísima misantropía, o morir de lipemanía vergonzante, como el más ridículo ‘melenudo vate decadente’. De los dos términos, pese a mi innata indigencia, hube de optar por el primero y heme allí rodeado de pergaminos malolientes y de mis tres docenas de libros favoritos, de bruces sobre las cuartillas, sumergido en el silencio sepulcral de un caserón rancio, lleno de sombras de aguafuerte y de conjuros de los indiscretos dioses lares, que, alarmados por mi presencia, un tanto sacrílega, seguían mis pasos y fisgoneaban por la cerradura de mi despacho».
El caserón al que se refiere no es otro que la metamorfosis literaria de la decimonónica casa consistorial, en la plaza Mayor. En el piso más alto vivía su familia, por derecho que correspondía al secretario municipal, o sea, a su padre. Está claro que Sender deforma -como escritor estaba legitimado- una morada humilde, en la que imagina también algunas estancias:
«¡Oh, mi despacho! Mezcla de biblioteca pública, de baratillo y de catedral, en un recinto alumbrado por sombras, maquiavélico; posee el encanto de esas psicologías femeniles, tan complejas y misteriosas; pero tan afectadas, que el exceso de artificiosidad las hace ingenuas.
Poseo junto a un ‘buró’ de caoba la imprescindible alcobilla, con monigotes históricos de bronce y mármol. Ella es mi confidente en las noches interminables. Cuando el frío ateriza mis huesos y ya la mano vacila antes de arremeter, lanza en ristre, contra la más vulgar de mis digresiones, miro alternativamente las astillas de chopo añejo y los personajes que, asomando la cabeza por el tintero de Talavera, me piden a grito herido unos instantes de vida, de sainete o tragedia».
En el año 1977, el profesor de La Sorbona Jean Pierre Ressot fue el primero en llamar la atención sobre este texto senderiano («Ramón J. Sender, escritor primerizo», Revista de la Universidad Complutense, Madrid, nº 108). Al exhumar su existencia por creerla interesante, señala que «se puede opinar, aplicándole unos criterios comunes, que es una buena muestra de la mala literatura». En su análisis detenido y de erudito indica también que el relato se caracteriza por la «permanente oscilación entre humorismo y pesimismo, lo que nos permite hablar, simplificando un tanto, de visión tragicómica, visión que se mantiene a lo largo de toda la narración», narración concebida a la «manera modernista que raya a veces en cierto decadentismo». El subjetivo Caspe que esboza Sender transmite un «carácter aciago del ambiente». Rassot llama la atención en torno a la acrópolis caspense, de la que «Sender nos hace una evocación que es un alarde de capacidades estilísticas» en la que «se le atribuye al castillo, además de su presencia concreta, la expresión simbólica de la perennidad: su calidad de monumento histórico es lo que le da al cuentista la posibilidad de sugerir un mundo, el de las brujas, que no sufriría las leyes ordinarias del tiempo».
En el año 2003, Ressot volvió a referirse, tangencialmente, a las brujas que nos ocupan («Apología de lo monstruoso. Una lectura de la obra de Ramón J. Sender») al abordar la presencia de lo satánico en la literatura de nuestro autor:
«Yo creo que no hay un solo libro de Sender donde no aparezca el tema. El satanismo empapa su obra de una manera constante, repetitiva, obsesiva, a menudo como una omnipresencia difusa pero insistente, probablemente porque la cuestión del mal es una de sus preocupaciones primordiales, quizá su preocupación esencial. Si los conceptos o elementos directamente relacionados con el satanismo (tales como ‘demonio’, ‘diablo’, ‘satán’, etc.) no están presentes en un relato, sus personajes no dejan por ello de estar señalados por un ambiente solapadamente ‘sulfúreo’. Este tipo de ambiente marcaba ya uno de los primerísimos relatos de Sender, ‘Las brujas del Compromiso’, particularmente en la escena final del cuento, cuando aparece el personaje de bruja beata y mística que le explica al protagonista por qué su burro no quiere dar un paso más».
Debe subrayarse también una referencia crítica de Patrick Collard sobre las brujas caspolinas de Ramón J. Sender: «Digamos sinceramente que el interés es puramente bibliográfico (…). Es un texto (…) de estilo y ambiente a la vez ‘decadentistas’ y románticas, con su vocabulario rebuscado, su decorado crepuscular y misterioso, su protagonista, un joven que se enfrenta con las tinieblas y los poderes mágicos: quizá no estén muy lejos las ‘Sonatas’ de Valle-Inclán… o las ‘Leyendas’ de Bécquer». («Ramón J. Sender en los años 1930-1936. Sus ideas sobre la relación entre literatura y sociedad», Gent, Rijksuniversiteit te Gent, 1980).
En fin, Jesús Vived Mairal, biógrafo y amigo de Sender, publicó en 1993 un libro imprescindible para situar el marco del asunto sobre el que escribo. Me refiero a su interesantísimo «Ramón. J. Sender. Primeros escritos (1916-1924)» en el que transcribe el cuentecillo (aunque algún duende de imprenta dejó fuera no pocos párrafos). Vived considera que el «escenario y legado histórico» de la ciudad de Caspe «brinda un soporte idóneo para un relato de estas características».
Finalizaré este artículo dirigiendo el foco hacia un pasaje de «Crónica del alba» que ha pasado muy desapercibido y en el que el propio Sender se refiere a su relato fantástico caspolino. Que lo mencione en una de sus obras más brillantes y universales me lleva a pensar que, aun considerándolo entretenimiento juvenil, no renegó nunca de él. Esto se lee en las páginas iniciales del tercer tomo:
«Recuerdo que, por entonces, escribí un cuento titulado ‘Las brujas del compromiso’, lo llevé a la redacción de un diario que se titulaba ‘La Tribuna’ y al día siguiente lo publicaron. Fui a cobrar; me recibió un señor con chaqué trencillado y gafas de oro, me miró extrañado de mis pretensiones, pidió un papel, escribió algo, me lo dio y me dijo que fuera a cobrar a la administración. Eran veinte pesetas, el primer dinero que me daba la literatura. La administración de aquel diario estaba en otra casa (en la plaza de Canalejas) y me pagaron al presentar el papel. (…) ‘La Tribuna’ no publicó nada más, cuando vio que a pesar de mi corta edad pretendía cobrar y cobraba».
Alberto Serrano Dolader
Esta es la entrega número 19 de la serie “Caspe Literario”, que Alberto Serrano Dolader comenzó a publicar en “El Agitador” el 16 de octubre de 2014. A Ramón J. Sender ya se dedicó la entrega 18 (“El padre de Sender”) que puede leerse en: