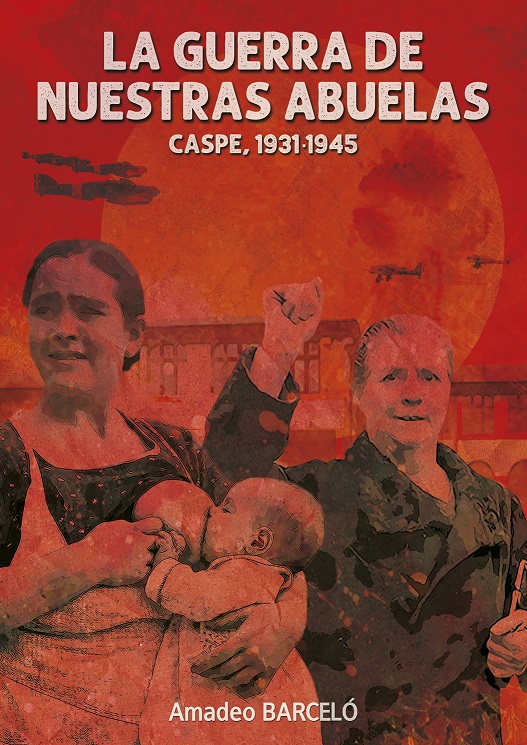Loquillo, el hombre rock, vivió una de las noches más gloriosas de su dilatada carrera musical el pasado mes de mayo de este año 2017, cuando se subió al escenario del Teatro Real de Madrid (la casa de la ópera) para protagonizar un concierto antológico. Para Óscar Tévez, crítico de El País, fue «un gozo incontestable» en el que «hasta los envarados acomodadores acompañaron con palmas y cantaron los estribillos en un par de canciones».
José María Sanz Beltrán (El Clot, Barcelona, 21 de diciembre de 1960), el Loco, actuará en Caspe este verano. No será la primera vez: el 11 de agosto de 1990, cuando aún se acompañaba de los Trogloditas (escuderos hasta mediados de 2007) deleitó en la Ciudad del Compromiso a miles de seguidores con un espectáculo en el que el ayuntamiento invirtió 4.600.000 pesetas. Dejó tan buen sabor de boca su rock and roll que, con nuevo disco bajo el brazo, regresó en la madrugada del 17 al 18 de agosto de 1996.
Loquillo, al estar entre nosotros, siempre ha jugado en casa. Sus abuelos paternos, Vicente Sanz y Julia Pallás, eran naturales de Chiprana, lugar que el nieto disfrutó en sus muy recordados veranos de infancia.
El año 2002, Loquillo publicó un libro de corte autobiográfico: «El chico de la bomba». El volumen, da fácil, amena y agradable lectura, se publicita como una «mirada a la realidad a través de los ojos de un niño» en la que se retrata la Barcelona de los sesenta y setenta, época en la que el autor discurre por «el paso a la adolescencia, el descubrimiento de la gran ciudad y la música como una forma de entender la vida».
La novela (que yo más bien considero relato personal, sin que ello altere sus méritos), se presentó en Caspe el 23 de septiembre de aquel mismo año, dentro de la programación «Un compromiso con la lectura». No pude estar, pero imagino que Loquillo se cansaría de firmar ejemplares.
Por sus páginas (casi doscientas) asoma con frecuencia el pueblo de sus abuelos. En una detenida lectura, tan solo he conseguido subrayar una frase sobre el nuestro. Pocas son las palabras que amontono en la gavilla, pero me sirven de excusa -no sé si forzada- para publicar este artículo en esta sección que denomino «Caspe literario». Escribe el roquero en la página 75:
«Cerca estaba Cape y allí había estación de tren, el camino hasta Chiprana era impresionante.
Su árido paisaje me hacía pensar en el desierto, me parecía una película de John Ford, el director favorito de papá».
En «El chico de la bomba» evoca Loquillo que fue en uno de sus veraneos chipranescos de infancia donde vio por vez primera una gallina viva, que allí cruzó el río en las barcazas de antaño y donde pudo disfrutar de inolvidables paseos a lomos de un burro…
«En el pueblo el sol era sofocante y yo siempre acababa pillando una insolación. Tenía la piel muy blanca, llevaba escrito en la frente que era un niño de ciudad.
Por la noche, cuando el calor cedía, el pueblo se despertaba y empezaba el bullicio.
Ponían música en la gramola del casino, que era un bar con servicio de taxi y teléfono.» (p.74).
Es innegable el cariño que el músico manifiesta hacia Chiprana… o, por mejor decir, el que manifiesta el niño que fue José María Sanz Beltrán. Chiprana le correspondió el 31 de enero del año 2003, al hacerle entrega el ayuntamiento del título que lo acreditaba como Hijo Adoptivo, en una memorable jornada que acabó con un concierto de la estrella. 
Merece la pena insistir en los vínculos familiares bajoaragoneses de Loquillo.
Valentín Sanz, el abuelo chipranesco, al concluir su servicio militar en Barcelona decidió afincarse allí (eso sí, sin olvidar su origen). Desde los tiempos en que marcó el paso, lo apodaron el Artillero. Serio y fortachón, se ganó la vida como estibador en el puerto… quizá por eso vestía siempre faja negra, para proteger la riñonera. «Era rudo y seco. Noble y honrado. Un buen aragonés. Siempre he creído que es mi mejor parte», reconocerá su nieto (p. 74).
Julia Pallás, la abuela, apreciaba la lectura de folletines y era generosa y amable con la gente buena, aunque mediera un abismo ideológico.
Santiago Sanz Pallás, el padre de El Loco, fue un luchador antifranquista. Tras las amarguras de la guerra vivió en el exilio francés durante ocho años, para nada cómodos. Regresó a España el 16 de julio de 1940, donde inició un obligado peregrinaje por batallones disciplinarios y cuarteles militares. Al fin, en diciembre de 1955 pudo reencontrarse con los suyos en el Clot. Volvió a ser feliz, a pesar de que muchos de sus antiguos convencimos (falsos amigos) decidieran ignorarlo.
De la familia de Loquillo también se ha ocupado otro escritor catalán con vinculaciones chipranescas, Antonio Rabinad Muniesa (1927-2009), en quien me detendré en próximas entregas de esta serie. Los Sanz y los Rabinad coincidieron y se relacionaron en El Clot, barrio en el que, a mediados del siglo XX, era más que probable escuchar el característico acento y deje de nuestros vecinos de Chiprana.
Antonio Rabidad en su magnífica novela «El hombre indigno» (2000), se refiere al progenitor del cantante, que fue su amigo:
«Era un hombre bueno y siempre me demostró gran afecto, que yo aceptaba, aunque no merecía, como se aceptan los dones de la vida. Me contaba sus peripecias en Argelés, cantaba tangos con mucho sentimiento y quiso casarse, primero con mi hermana Mari, luego con mi hermana Reme. El barrio le parecía un paraíso. Santiago Sanz consiguió al fin ser feliz, se casó y tuvo un hijo, José María, del que me hablaba a veces (…): ‘Mi hijo se pasa el día tocando la guitarra’, me decía, sonriendo, es un ‘Loquillo’. José María Sanz (el Loquillo) tiene un gran parecido físico con su abuela, la inolvidable señora Julia de mi infancia» (p. 383).
Como he indicado más arriba, el padre del roquero fue un luchador antifascista; por el contrario, el padre del escritor Rabinad murió asesinado en 1936 por el odio inhumano de unos anarquistas. La grandeza de las dos familias alumbró el milagro de que las desgracias y el abismo ideológico no se interpusiesen en una amistad que arrancaba, quizá, de aquellos lejanos tiempos de finales del XIX y de inicios del XX en los que las dos sagas aún no habían emigrado desde Chipara a la orilla del Mediterráneo.
Loquillo, tan pronto como pudo hacerse con el libro, leyó de un tirón «El hombre indigno». Le gustó y más de una vez se ha referido a la novela de Rabinad (la última, quizá, en su columna de El Periódico de Cataluña, el 11 de julio de 2016).
Seguro que Loquillo piensa en Chiprana cuando prepare su ya próxima actuación en Caspe.
Alberto Serrano Dolader