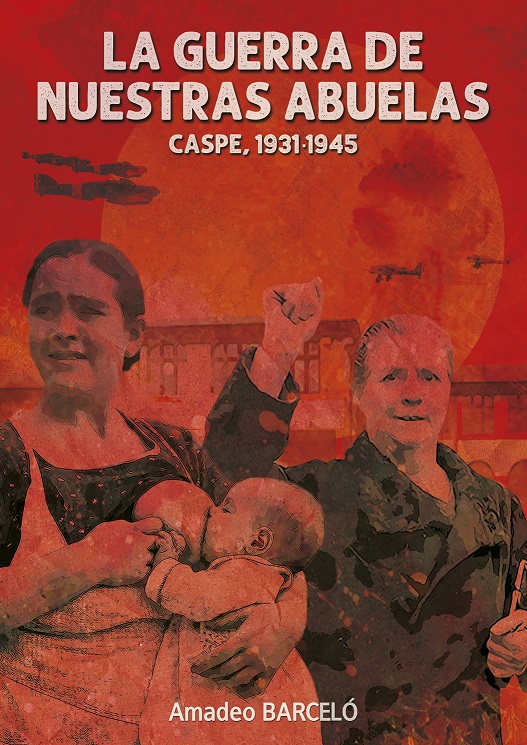Pongamos que hasta este verano las únicas Toñis de cuya existencia tenía conciencia eran tres: Una prima de mi madre que se llama Antonia; Toñi Salazar, la de en medio de las Azúcar Moreno, y la de los pantalones, Toñi Hilfiger. Hoy, gracias a las sobremesas de Televisión Española he podido conocer a una cuarta, Toñi Moreno, la presentadora de Entre Todos, ese programa solidario que emiten en la Primera después del Telediario y del que todo el mundo habla, mal, últimamente.
Por diversas razones (el curro, el tedio, la férrea oposición de mi familia…) nunca he conseguido verlo completo pero sigo intentándolo. Me fascinan ese tipo de programas. Mucho más que los culturales, los documentales o las películas de calidad emitidas sin cortes publicitarios. Soy un asiduo de la basura televisiva y puedo decir que nunca antes había flipado tanto como con Entre Todos. Y no porque el programa abuse de la buena fe de pobre gente que malvende sus historias a cambio de una ayuda incierta, tampoco porque juegue con los sentimientos de personas debilitadas por los golpes que la vida les ha dado o porque se banalice su sufrimiento hasta convertirlas en peleles al servicio de un pésimo guion, mucho menos por la caricaturización exagerada y pastosa de todas esas emociones que nos definen como seres humanos o por el hecho de que inevitablemente tienda a sospechar que, en tiempos de brutales recortes y de desmantelamiento del modelo social, todo se trate de un burdo intento por parte de la televisión gubernamental de colarnos un reality sobre las bondades de la vieja caridad cristiana. Todo eso es normal, habitual, y lo tengo asumido como el veterano telespectador, curtido en miles de vertederos catódicos, que soy. Es absurdo indignarse por ello a estas alturas. Lo verdaderamente novedoso de Entre Todos es ella. Toñi Moreno. Mi Toñi.
Olvídense de las plusmarquistas de la bazofia televisiva. Al lado de Toñi Moreno, Isabel Gemio, Nieves Herrero, Mercedes Milá, María Teresa Campos o Jorge Javier Vázquez les parecerán Gonzalo Torrente Ballester, José Luis Balbín o Iñaki Gabilondo. Cuando creíamos que ya no era posible ir más lejos, cuando dábamos por finiquitada la carrera por cartografiar los últimos confines del orbe, la realidad vuelve a mostrar su eterna capacidad de sorprendernos. Aquellas plusmarquistas de la bazofia televisiva pertenecen a otra época, cuando éramos más ricos y más jóvenes y vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Esta España no se parece en nada a aquella. Hoy se llevan los recortes, el crecimiento negativo, el esfuerzo, la excelencia, el low cost, lo vintage. Ha vuelto lo hogareño, lo humilde, lo sencillo, lo eficaz. Y nadie es capaz de encarnar todos esos valores modernos como Toñi.
Si Manolo García, con sus pantalones de mercadillo y sus riñoneras talegueras, logró arrastrar por el suelo embarrado todo el misterio y la fascinación que algún día tuvo el rock, Toñi Moreno ha hecho lo propio con el viejo señorío del star-system televisivo. Digamos que su gran logro es habernos provocado náuseas y arcadas convulsivas sin necesidad de mostrarse ni artificial, ni estirada ni altanera. Su espontaneidad, casi naif, hace que todos los estereotipos salten por los aires. En tiempos en los que currar por la patilla o por muy poco dinero se está convirtiendo en habitual, Toñi se desenvuelve ante las cámaras no como una diva bien pagada y profesional sino como una fan más, como una espontánea que se hubiera colado en el plató a ayudar, a echar una mano, a arrimar el hombro para conseguir que el mundo sea ese lugar mejor con el que todos soñamos. Blandiendo con orgullo su acento andaluz, sus orígenes rurales e incluso el hecho de no tener mozo que la ronde, Toñi flirtea con niños con serios problemas médicos, dice envidiar a padres y madres con serios problemas para alimentar a sus hijos y cubre de flores y piropos a ciudadanos cuyas situaciones personales justificarían no ya un escrache sino una larga lista de conductas tipificadas en el Código Penal. Y todo ello entre toneladas de almíbar, chistes malos, gritos, zapatiestas y sonrisitas cómplices, caídas de ojos, pucheros, lágrimas furtivas y reflexiones en voz alta.
Qué diferencia con Walter White, el protagonista de la aclamada y recientemente concluida Breaking Bad. Ese anodino profesor de química en un instituto gris de una inhóspita ciudad fronteriza al que la detección de un cáncer de pulmón lleva a tomar una radical determinación: convertirse en el principal fabricante de metanfetamina del sur de los Estados Unidos para garantizar a todos los miembros de su familia (mujer, hijo adolescente discapacitado y niña recién nacida) que, tras su segura muerte, no tengan que preocuparse por nada. La de normas que tiene que infringir el sufrido Mr White, la de mentiras que tiene que contar, la de cadáveres que tiene que disolver en ácido u ocultar entre las dunas del desierto para pagarse las sesiones de quimioterapia y ahorrar lo suficiente para que su hijo pueda ir a una buena universidad.
Ese es el meollo de la cuestión: la importancia que las formas tienen en cualquier relato, sea del tipo que sea. Algo que parece que olvidamos con demasiada frecuencia pero que sigue revelándose como esencial en toda comunicación humana. El sobrio y doliente Walter White consigue que aprobemos sus métodos violentos y contrarios a cualquier moral que no sea la que impera en lo más profundo de la selva. Episodio tras episodio nos sorprendemos a nosotros mismos deseando ardientemente que su metanfetamina inunde los guetos de América y que los polis nunca le pillen. Sabemos que eso está mal, que su salvación depende del sufrimiento de miles de personas y que elegir ese camino le convierte en enemigo de la sociedad a la que pertenecemos, pero su mirada de hombre acorralado por la vida nos dice que está haciendo lo correcto. Sabemos también que la ayuda que Toñi Moreno es capaz de conseguir con sus gritos y sus cabriolas ayudará a que alguien mitigue siquiera un poco su dolor y que eso es intrínsecamente bueno, pero su empalagoso entusiasmo, su implicación casi pornográfica nos provoca un profundo e indigesto rechazo. Sabemos que Toñi es el bien y Walter White el mal pero, puestos a elegir, elegiríamos una y mil veces el mal. Sabemos que Walter White es un indeseable pero deseamos su bien. Sabemos que Toñi es casi una santa pero, al menos yo, cuando la veo gesticular en el plató, víctima de un subidón no de metanfetamina sino de su propia adrenalina, lo que deseo ferviente y ardientemente es ser Walter White. O algo parecido.
Jesús Cirac