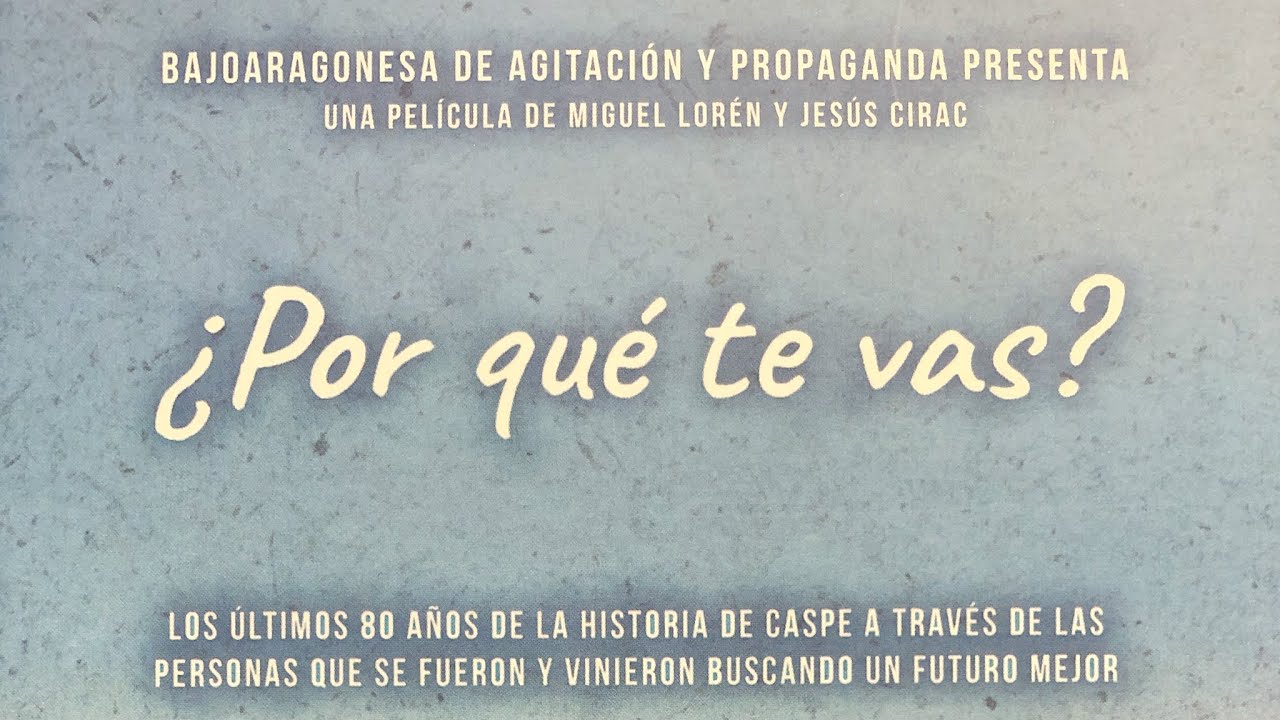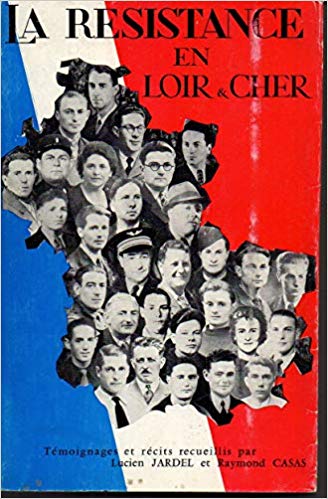Marina Abramovic tiene una cara de serbia que echa para atrás. Es comprensible, nació en Belgrado de padres serbios. También tiene un poco cara de loca, de ida. Bueno, más bien de pirada total. Tiene su lógica. Marina Abramovic es artista conceptual. Un artista conceptual es alguien que hace arte de forma, digamos, no convencional. Para el artista conceptual lo importante no es el cuadro que luego se cuelga en la pared del palacio, el adosado o el museo ni la escultura que se coloca en la catedral o en la rotonda de la urbanización del extrarradio. Para él lo que prima por encima del soporte de la obra de arte, de su belleza, de su utilidad, de su ética, su estética y su genética, es la idea que la anima, el concepto que la inspira. No importa el lienzo, ni el mármol, solo importa lo que el artista quiere transmitir. Y a la hora de transmitir, el artista hace lo que le da gana, que para eso es artista.
Un ejemplo. Imaginen que para transmitir una reflexión acerca de la dialéctica entre pasado y presente, la ritualización de la vida cotidiana y, no sé… el poder alienante de los gestos, imaginen que para todo eso lo que hago es extender mi mano abierta sobre una tabla mientras con la otra empuño un cuchillo cebollero que voy clavando cada vez con mayor velocidad y fuerza en el hueco que se abre entre los dedos de la primera mano. Imaginen que grabo el proceso y que, cada vez que me pego un tajo, decido cambiar de cuchillo y que, después de pegarme veinte tajos como veinte soles, lo que hago es visionar lo grabado y tratar de repetir el proceso tal y como fue grabado. Si yo hubiera hecho eso, ahora no estaría escribiendo esto para ustedes. Si yo hubiera hecho eso, me llamaría Marina Abramovic y el mundo entero me aclamaría como a una de las grandes figuras del arte contemporáneo.
Marina Abramovic no es la única que se dedica al arte conceptual. La cosa tiene ya años y en su militancia han destacado algunos de los más importantes y polémicos artistas del siglo pasado. El músico John Cage y el “readymadista” Marcel Duchamp son, de todos, los de perfil más legendario pero la lista es larga y variada y en ella lucen nombres como Yoko Ono, Christo, Beuys o Rauschenberg, todos ellos figuras plenamente consagradas por crítica y mercado. Sin ánimo de agobiarles con nombres y más nombres, voy a detenerme, siquiera brevemente, en un par de artistas, mujeres ambas, que, como la Abramovic, han construido su obra en torno a la conceptualización de sus propias experiencias vitales. O sea, que han convertido su vida en su arte.

La primera de ellas es francesa y se llama Orlan. Durante años ha sometido su cuerpo y su rostro a numerosas intervenciones de cirugía estética, que ha grabado y fotografiado con profusión, con la idea de reflexionar en torno a la propia conciencia del cuerpo y al papel que la estética de la mujer ha ocupado en el discurso cultural de Occidente. Para una empresa de tamaña trascendencia, Orlan se ha implantado, afilado, quitado y limado, ha convertido su nariz original en la de Diana Cazadora, su barbilla en la de la Venus de Boticelli, su frente en la de la Mona Lisa. También se ha plantado dos cuernos a cada lado de la frente, que suele pintar de colores. Les confieso que a mí, el careto de Orlan me da bastante grima. Claro que yo, en arte conceptual, estoy aún muy verde.
La otra es más lista que Orlan. Se llama Tracey Emin y pertenece al grupo de los llamados Young British Artists. Estos Jóvenes Artistas Británicos se hicieron famosos a principios de los noventa por recibir el apoyo de la prestigiosa galería londinense Saatchi, por mostrar una actitud especialmente desafiante y provocadora y por gustarles mucho la pasta, la guita, el parné. Damien Hirst es el más conocido de ellos y su fama se la debe a la proeza de encerrar el cadáver de un tiburón en un caja de metacrilato llena de formol y vender el asunto por varios millones de libras. Un verdadero genio. Tracey Emin también hace de su vida arte, pero, a diferencia de la abnegada Orlan, se ha evitado las molestias de tener que pasar por el quirófano. Su obra más famosa, se llama “mi cama” y se trata, literalmente, de la cama en la que pasó acostada los días posteriores a una dolorosa ruptura sentimental. Imaginen que entran en un museo prestigioso, pongamos que la Tate Gallery de Londres. En el centro de una de sus salas hay una cama abierta, deshecha, usada durante semanas. Las sabanas arremolinadas están manchadas con restos de semen, menstruación, costras, sudor, quizá heces o pis. La almohada sobada aparece moteada de caspa, atravesada por cabellos sucios y enredados. En el suelo, sobre la alfombrilla también sucia, unas pantuflas viejas, paquetes de medicamentos, envoltorios arrugados, preservativos usados, tampones usados, bragas sucias, periódicos viejos, peluches. Con esa instalación Tracey Emin quiso poner de relieve, no lo guarra que tenía la casa y lo espesa que era ella misma, sino lo mucho que la sociedad le había hecho sufrir y lo poco que a ella le importaba que esto se supiese. Un eslabón más en una larga carrera plagada de instalaciones cuyo único tema es su accidentada y disoluta vida privada: fracasos amorosos, anorexia, alcoholismo, depresión… Pobre Tracey. Aunque, bueno, la vida luego le ha premiado con otras cosas: Prestigio social y encargos oficiales, ingresar en la Royal Academy of Arts, una cuenta corriente lo suficientemente abultada como para consolarse de lo mal que lo ha pasado en este valle de lágrimas… Pobre Tracey.

Algunos viernes por la tarde pienso en Marina Abramovic, en Orlan y en Tracey Emin. Esos días, a esas horas, suelo estar en casa. Mientras mi señora espera el comienzo de la telenovela Amar en tiempos revueltos, yo sintonizo Telecinco. Son escasos minutos durante los cuales calienta motores el programa Sálvame. Ya saben que Belén Esteban es una de sus protagonistas. Belén no lo sabe todavía, pero también es una artista conceptual. Como Orlan, Tracey Emin y Marina Abramovic. He llegado a esa conclusión después de mucho observarla. También ella ha convertido su vida en una obra de arte, también cobra por exhibirla y, como ellas, también tiene un discurso, una idea, un concepto que articula su desvergüenza. Como Tracey Emin, Belén habla por los codos de todo lo que cualquiera callaría y lo hace utilizando un tono, un lenguaje, una impudicia que cualquiera evitaría. Como Orlan, Belén también ha retocado su cuerpo. Si bien no ha elegido emular a los grandes arquetipos estéticos universales y se ha conformado con unos pechos neumaticamente tiesos y una nariz porcinamente respingona, su particular proceso de tuneado ha sido tan público y transparente como el de la artista francesa. Como Marina Abramovic, la Esteban se ha sumergido públicamente en un proceso de introspección compartida a través del cual ha sido capaz de analizar, en presencia de todos nosotros, sus orígenes sociales, su sexualidad, sus sentimientos más íntimos, su maternidad, sus concepciones de la autoridad y la jerarquía (“Andreíta, comete el pollo!”) su voluntarismo vital (ese “arriba la Esteban!”) sus percepciones políticas, sus querencias estéticas, su férrea defensa de la independencia. Y todo ello utilizando un lenguaje provocador y unas formas absolutamente desafiantes hacia todo lo establecido, una monumental falta de respeto por las convenciones sociales y un irrefrenable ímpetu no apto para pequeñoburgueses timoratos. Si hay hoy en España artistas conceptuales, el principal se llama Belén Esteban.

Sin embargo, el caso de Belén Esteban nos sirve para ilustrar lo finos, imprecisos y, en ocasiones, injustos que son los límites que separan la llamada alta cultura de la cultura popular. Trasladémonos a abril de este año. Durante diez días el Teatro Real de Madrid acogió la obra “Vida y muerte de Marina Abramovic”. Ya saben que el Teatro Real es nuestro particular templo de la alta cultura. Solo ópera, clásica y ballet. Pero “Vida y muerte de Marina Abramovic” no es ni ópera ni clásica ni ballet. Digamos que es algo así como una teatralización algo exagerada y, eso sí, muy vistosa de la biografía de la Abramovic con música del cantante pop Antony (el de los Johnsons) y dirigida por Bob Wilson. Pero no es ópera. Prima lo pop. Si cualquier artista pop quisiera interpretar su repertorio en el Real seguramente lo echarían a patadas. Pero, estando la Abramovic por medio, la cosa cambia. ¿Que por qué? Pues porque es artista, y conceptual además, y eso son palabras mayores. Para un artista conceptual se abre el Teatro los días que haga falta y, como dice José Mota, si hay que ir se va. Imaginen a todas esas señoronas enjoyadas, recién salidas de la pelu, cogidas del brazo de sus trajeados maridos, recién salidos del Consejo de Administración ellos, ocupando su carísima butaca para asistir a un espectáculo en el que se narra la vida de un tipa que se gana la vida pegándose cuchilladas en los dedos y en el que un cantante travestido canta con una voz inaceptable desde cualquier perspectiva clásica. ¿Pagarían lo mismo por asistir a la dramatización de la fuga de Belén Esteban de Ambiciones? Ni de coña. Y eso que, como ya ha quedado demostrado, Belén Esteban es tan artista conceptual como la que más.
Vivimos rodeados de hipocresía y falsedad. Extranjeros como Marina Abramovic reciben todo tipo de parabienes por parte de nuestras elites culturales mientras lo más granado de nuestro arte conceptual patrio tiene que arrastrase por los platós de Telecinco porque en ningún otro lugar se le ofrece la cancha que merece. Algún día se le reconocerán a la Esteban sus muchos méritos. Pido a Dios que, antes de irme al otro barrio, pueda asistir a una retrospectiva de la obra de Belén Esteban en el Reina Sofía patrocinada por Telefónica o el Banco de Santander e inaugurada por Sus Altezas Reales. Belén y Letizia haciéndose confidencias en privado mientras el ministro de cultura le explica a Felipe algunos de los hitos de la exposición en presencia de las más altas autoridades de la nación. Hoy es solo un sueño pero sé que algún día se hará realidad. Y justicia.
Jesús Cirac