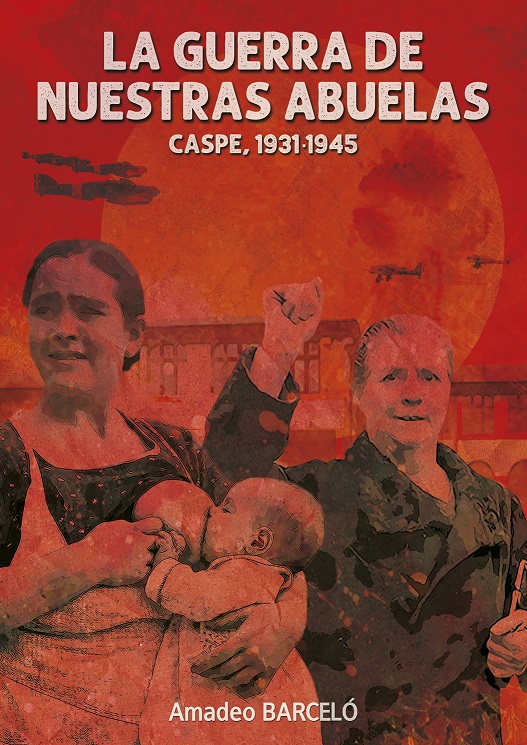Jesús Moncada era de la vecina Mequinenza y escribió como pensaba, en catalán. Traducido a más de quince idiomas, debemos considerarlo como uno de los mejores novelistas aragoneses contemporáneos. El próximo mes de junio conmemoraremos el décimo aniversario de su fallecimiento, ocurrido cuando contaba con 64 años. Autor de obras de cocción lenta (las cuidaba mucho y las corregía una y mil veces), pocos narradores se han exigido a sí mismos tanto rigor (observador meticuloso, su pluma gustaba documentarse). Frente al papel en blanco se paraba el reloj.
Los grandes títulos de Moncada se desarrollan en el microcosmos de su villa natal, que su genialidad creadora convierte en escenario de interés universal, donde no pocas pulsiones humanas se ven reflejadas. “No me interesa demasiado la literatura de laboratorio, sin arraigo en las realidades concretas”, declaró (“Trébede”, abril 2000).
“Camí de sirga” (1988) es su primera novela, galardonada con el Premio Nacional de la Crítica en el año que fue publicada en español (1989, “Camino de sirga”). En algo más de trescientas páginas de pura literatura, condensaba la Mequinenza de los últimos cien años, reconstruyendo su espíritu y la evolución del mismo a través de una meditada polifonía de personajes (ninguno de ellos sobra, a pesar de que he pretendido contarlos y me he perdido).
El proceso de desaparición del pueblo viejo de Mequinenza se refleja en un espejo de emociones. Los primeros camiones que llegaron para trabajar en la construcción de los dos pantanos (el del Mar de Aragón y el de Ribarroja) se dejaron ver en 1957, aunque hasta 1970 no comenzará el derribo de las casas. Pero, además de ese episodio, el pretérito minero y fluvial cautivan al lector, que penetra en la novela como un laúd lo hacía en la zona de meandros de un río: siguiendo siempre el cauce único del relato, pero disfrutando de un culebreo de historias que discurren sin impedir la continuidad.
“¿No se llamaba esta serie ‘Caspe literario’?”, se preguntará quien en este momento navegue por “El Agitador”. Sí, por eso paso a ocuparme de los ecos caspenses que me ha sugerido la lectura del “Camino de sirga”. Moncada prácticamente no se refiere a la Ciudad del Compromiso o a los caspolinos, pero creo que el subrayado que sigue puede resultar interesante… o entretenido.
En 1914 un disparo penetra por la ventana del salón de los Torres y Camps, la flor y nata de la sociedad mequinenzana. Don Jaume sangra, luego se sabrá que solo es un rasguño. Pronto corre la voz de un atentado anarquista pero, en realidad, no es sino el “aviso” de un minero al que el señorito -reconocido crápula- acababa de agraviar preñando a su hija. Doña Adelina, la cornuda, no se llegará a enterar porque todo se arregla con dinero y un traslado a Barcelona, donde meses después parirá la embarazada. Poca gente supo la verdad, a nadie pareció interesar. Eso sí, prosiguió la falsa y se abrió investigación por lo del tiro:
“Al día siguiente llegaron en una tartana a la villa una pareja de guardias civiles y un funcionario judicial de la cabeza del partido [o sea, de Caspe], sanguíneo y rechoncho con un tic muy aparente en el ojo derecho con el que parecía incitar a conjuras inconfesables. El funcionario tomó declaración a los testigos, examinó prolongadamente el agujereo de la moldura del techo del salón, extrajo el proyectil con la ayuda del carpintero y (…) al cabo de dos días de brillantísima deducción y de un sin fin de indagaciones estériles, el funcionario, aburrido y con la eterna invitación al embrollo instalada en el párpado, dejó a todo el mundo con un palmo de narices y regresó a la ciudad con los guardias civiles” (p. 48).
Tal como ha quedado indicado, Mequinenza se vio afectada por dos pantanos, el de Ribarroja (aguas abajo) y el que se conocería como Mar de Aragón, cuya gran presa de contención se planificó bien cerca de la villa (aguas arriba, tirando hacia Caspe). Conviene recordar que fue el de Ribarroja el que forzó el abandono del casco histórico de Mequinenza, que se dinamitaría poco a poco a partir del ya indicado 1970, viéndose sus habitantes empujados a trasladarse al pueblo nuevo que entonces se construyó, o a emigrar.
Las obras de uno y otro pantano comenzaron casi a la par, tomando la delantera el embalse que también anegaría las mejores huertas de Caspe. Nelson – en la a novela, uno de los mejores navegantes del siglo XX mequinenzano- , llegó a considerar al río culpable por no haberse defendido de tanto y tanto cemento con una crecida de las buenas, que arramblase con todo. Nacía Nuestro Mar de Aragón:
“Al principio, cuando los forasteros comenzaron a cortar el Ebro con el primer pantano, aguas arriba de la villa, el patrón incubó la esperanza secreta de que el río no se dejaría dominar ni convertir en una balsa muerta. ¿Cómo era posible vencerle y humillarle? En el momento menos pensado desencadenaría una riada contra las obras, las arrastraría y mandaría al mar instalaciones, máquinas y trabajadores. Año tras año, Nelson lo había soñado, aun sintiéndose culpable de que aquel deseo a causa de la multitud inocente que se ganaba el pan trabajando en la gran construcción. Entonces limitaba el desastre a un momento que no hubiera nadie en las obras, pero en el enorme hormiguero el trabajo jamás se detenía. Hubo fuertes crecidas, el Ebro causó daños a veces terribles: la muralla, masa gigantesca de cemento y de hierro engastada en las sierras de ambos lados del valle, seguía incólume” (p. 291).
“Camino de sirga” es una ecografía literaria de la realidad. El autor baraja con honestidad la historia y la geografía, los escenarios y los personajes que conoce o a los que se ha acercado para crear un mundo, nuevo e inexistente pero fundamentado y verosímil. Ignoro si aguas abajo de Mequinenza (hacia donde siempre se dirigían los barcos cargados de carbón) hay o hubo una mejana de la Herradura, pero sí sé que aguas arriba, en el término de Caspe, tenemos la isla. Pienso que Moncada pudo inspirarse en nuestra toponimia al escribir este ingenioso párrafo, en el que Nelson surca el Ebro poco después de que la Guerra Civil sepultara tantas vidas:
“La navegación por las interminables tablas de agua casi estancada se les hizo larguísima. La sensación de angustia fue sobrecogedora en la mejana de la Herradura donde habían descubierto en julio de 1936 algunas de las imágenes arrojadas al río por los pueblos ribereños, conocida a partir de entonces como la Isla de los Trece Santos (entre los cuales el anónimo contable incluyó sin venir a cuento un diablo y tres ángeles). Las imágenes ya no estaban allí: al comienzo de la guerra, la tripulación del Cristóbal Colón, de la mina Vallcorna, se había divertido poniéndolas de pie en la orilla de la mejana y allí se quedaron hasta que un avión fascista, atraído por los resplandores de un sol de septiembre sobre las policromías de unos enemigos extrañamente inmóviles, las ametralló y las hizo astillas. La gran riada del 1937 se llevó definitivamente sus restos, pero a la isla le quedó el nombre para siempre” (p. 210, véase también pp. 156-159).
En la próxima entrega, desgranaré las citas caspenses de otra genial novela de Moncada.
Alberto Serrano Dolader