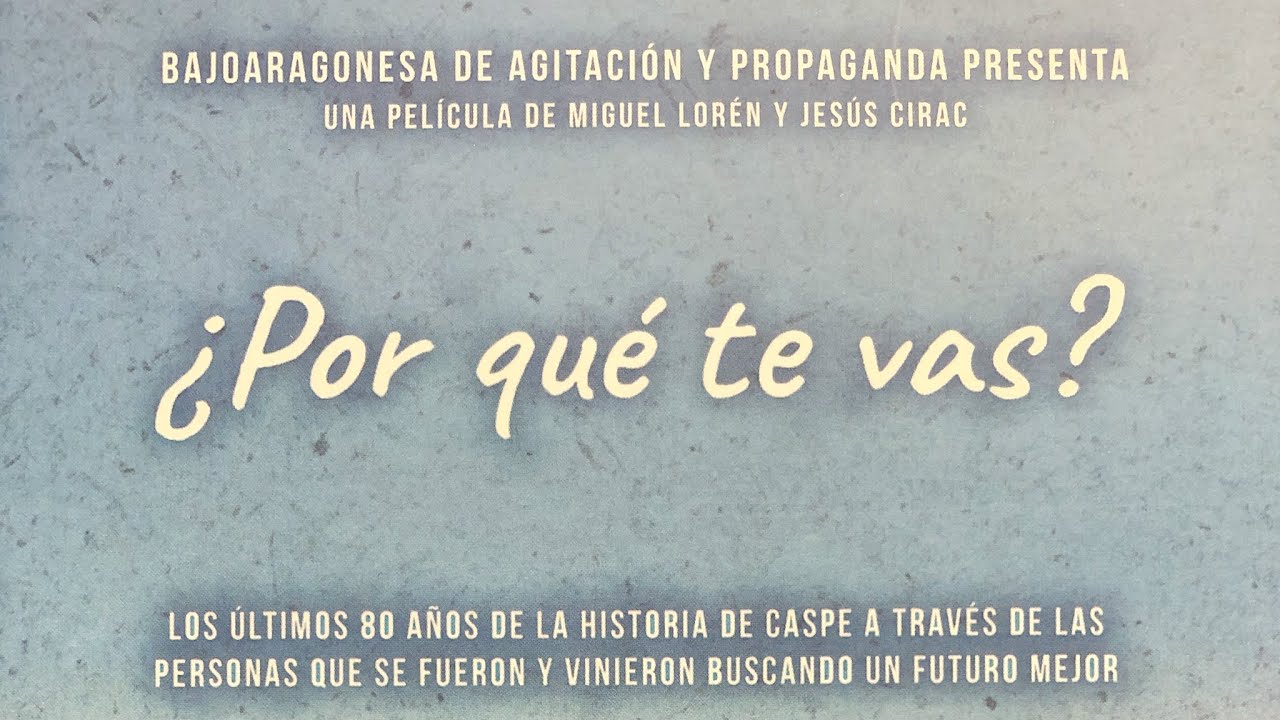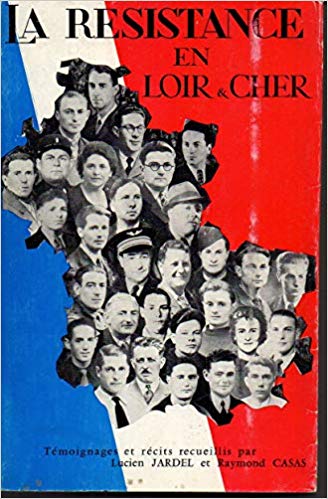En tabernas y trastiendas de Paris, una burguesía sin complejos acuerda que sus intereses chocan irremediablemente con los principios del Antiguo Régimen; unos meses después, con el propósito de eliminar aquellos obstáculos, la guillotina hace estragos en Francia.
La Revolución cambia el paso de la Historia y la Iglesia, a contra pie, advierte con temor que su “preciado modelo” se desmorona.
El Feudalismo que brotó entre los estertores del Imperio Romano, en latifundios donde se ofrecía el cobijo y protección que ya no dispensaban las ciudades, obtuvo de la generosa Iglesia la justificación intelectual que precisaba para medrar. En contrapartida, los seguidores “del Galileo” podrán sujetar a su capricho el orden moral, mientras acaparan, como cualquier otro Señor, tierras y siervos.
Así, desde Teodosio, la Iglesia se encontró cómoda: alguna herejía, algún monje reaccionario, insidiosos monarcas, vanidosos intelectuales, nada reseñable que pudiera perturbarles. Pero en las últimas décadas del XVIII, los revolucionarios burgueses y el capitalismo voraz que anidaba en sus entrañas, plantearon de manera violenta un cambio de modelo.
Apoyándose en entelequias constitucionales, los burgueses negaron el origen divino del poder, al tiempo que permitieron la eclosión de “La semilla de los Medici”. Tras varios siglos, al fin, “el dinero” ocupa el primer lugar en la escala de valores, mientras el “hecho sacro” se tambalea. El camino está expedito, “el metal” puede recalar, ahora, en las arcas del “hábil ciudadano”, que impone “la libertad de comercio” y sabe protegerse del Estado esgrimiendo un magnífico salvoconducto, la Obra Constitucional.
La Iglesia se siente desasistida y contraataca allá donde su enemigo burgués es más débil. El flanco sur, la España de Goya, se presenta como un propicio campo de batalla para frenar la escalada liberal. Un Rey que hizo de la traición su seña de identidad, un estamento nobiliario sin formación, incapaz de transformar las rentas de la tierra en negocios fabriles, un pueblo llano que se debate entre “el credo” y la brujería, gremios que se descomponen al paso de la crisis económica, un clero irritado por el fantasma de la desamortización y una débil burguesía conforman el mejor escenario para lanzar un ataque demoledor, que desbarate los planes de aquellos descreídos.
En efecto, cuando en 1820 triunfa el levantamiento de Riego, sin dudarlo, los facciosos, envalentonados desde los púlpitos, se echan al monte. Trienio Liberal, Primera Guerra Civil Española de la Era Moderna, Guerra Constitucional, Guerra Pre-Carlista, cualquier denominación es plausible, aunque la más certera brota de Pío Baroja, cuando describe la extrema debilidad de los liberales:
“La revolución era como un carro tirado por mariposas”.
Esa Guerra Constitucional tuvo en el Maestrazgo y Bajo Aragón dos relucientes escaparates y, por descontado, “la Villa de Caspe, partido de Alcañiz en el Reino de Aragón” y sus gentes, no permanecieron ajenas. Aquí, nuestros convecinos se partieron como una granada y reprodujeron con fidelidad las tiranteces entre realistas y constitucionalistas, protagonizando los hechos que generosamente nos relata Mosen Mariano Valimaña.
Nuestra Villa, auxiliada por tropas prestadas de Zaragoza, se decantó por los liberales, pero menudeaban los facciosos. Cuando Riego nos visita como Capitán General de Aragón, los constitucionalistas se vuelcan y lo agasajan con arcos florales y música, acuden en masa a escuchar sus arengas, “siempre con la Constitución en la mano”; entre tanto, “los otros”, se agazapan y esperan su momento.
Durante los meses siguientes, en Alcañiz la situación se complica y son muchos los bajo-aragoneses que se unen a las partidas realistas que vivaquean por el Maestrazgo. En Caspe, con motivo de la celebración de elecciones municipales, 8 de diciembre del 21, estalla un violento motín que pone de rodillas tropa y milicia. De hecho, el General Alaba tiene que intervenir en ambas localidades para “pacificar al paisanaje”. Pero la tensión no ceja y sobre el Bajo Aragón se vuelcan ahora los guerrilleros procedentes de Cataluña. En el 22, trescientos facciosos catalanes bajo el mando de D. Antonio Carpell, con base en Maella, se abalanzaban sobre Caspe; en el Cabezo Monteagudo estas fuerzas son batidas y puestas en fuga. Caspe ha resistido, permanece fiel a los constitucionalistas, pero es un nido de facciosos, detalle que no pasa inadvertido para los guerrilleros, que lanzan un segundo ataque.
Una fuerza combinada de realistas catalanes, bajo el mando del Brigadier Besieres y fuerzas bajo-aragonesas capitaneadas por Capape, “el Royo”, ocupan la Villa el 3 de diciembre, cercando al contingente constitucionalista que se parapeta en “el fuerte de Capuchinos”. El día 6, tropas de refuerzo procedentes de Zaragoza les obligan a levantar el cerco y retirarse hasta Mequinenza; pero la incursión no ha sido baldía, se les ha unido un nutrido grupo de paisanos que se asfixiaban en una Villa tomada por los liberales.
El hijo de Antonio Dina y de María Sanahuja, nacido en Caspe el 29 de Agosto de 1799, Agustín, fue uno de los caspolinos que se incorporó en ese trance a la guerrilla. En su ánimo, posiblemente, estuviera defender su causa por estos cabezos, pero “El Royo” tenía otros planes más ambiciosos y él se vio obligado a seguirlo.
Bajo las órdenes de Capapé, combate en Teruel, Zaragoza y Guadalajara, pues la facción en la que milita deja su territorio natural con la pretensión de amenazar Madrid. En 1824, terminadas las hostilidades, se reconoce a Agustín su interés y arrojo, se le asciende a subteniente y meses después se le concede el retiro.
Los constitucionalistas han sido derrotados, pero el golpe de gracia no lo ha dado él, ni sus correligionarios; el mazazo ha venido de Europa, del Congreso de Verona, de los soldados franceses capitaneados por el Duque de Angulema.
Entre tanto, en Caspe es preciso, como señala Valimaña, recibir una “Misión Evangelizadora” similar a la que ya nos socorrió tras la Guerra de la Independencia. Con ese propósito, el 18 de Diciembre del 23, dos franciscanos del convento de Daroca llegan a la Villa y despliegan una labor de apostolado que se prolongará veinte días.
Nuestros convecinos estaban infectados, al parecer habían hojeado la Constitución (“La Pepa”, ahora tan alabada por todos) y, sin duda, estuvieron en contacto con el mismo Lucifer mientras correteaba y saltaba entre sus páginas y artículos. Un hecho abominable. Así, era preciso y urgente “sanar, curar y cicatrizar las llagas, los males y las brechas que la impiedad de algunos hombres con sus dichos, hechos y escritos habían abierto en el corazón de los incautos españoles”… y” hacer guerra al mundo al demonio y a la carne”.
“Los soldados de Dios”, los tradicionalistas, han ganado la batalla; entierran de nuevo la Constitución y mantienen a raya a los masones, pero el vuelco que la Historia da en Europa, donde mastican “El Código de Napoleón”, no se detendrá por la oposición que encuentre en estos parajes.
El 29 de septiembre de 1.833 fallece Fernando VII. Queda atrás un accidentado reinado, brutal y mediocre, que arrancó entre las intrigas de Napoleón y culminó paladeando la derrota, la perdida de una porción considerable de las colonias ultramarinas, Ayacucho 1.824. Fue una etapa gris, el triunfo de la España negra sobre la minoría ilustrada de Goya, Riego, el Empecinado, Torrijos o Mariana Pineda, quienes, como tantos otros, terminaron en el exilio o frente a los piquetes de ejecución.
La reina María Cristina, su viuda, en virtud del Testamento Real, asume la Regencia el 6 de octubre, con el interés puesto en salvaguardar el trono de España para Isabel. Don Carlos, su cuñado, esgrimiendo la tradición borbónica, Ley Sálica, acepta la Proclamación que ya han celebrado sus partidarios. Frente a la pretensión de los tradicionalistas, la Reina Gobernadora fuerza una alianza con los liberales. Estalla la Primera Guerra Carlista (1833-40).
Revestido de los mismos ideales, Agustín Dina vuelve a tomar las armas y en noviembre del 33 se enrola en la partida de Carnicer y poco después está bajo las órdenes de Montañés. En el 35 ya es capitán y en el 40 es el primer comandante de la plaza de Morella. Al rendirse la plaza es capturado y enviado al depósito de prisioneros de Zaragoza. Fue liberado y en 1848 se acogió al indulto, reconociéndosele el empleo de comandante y con esa graduación se quedó de reemplazo en Caspe. Casado, con siete hijos, con una instrucción mínima, parece que solo sabía leer, escribir, sumar y restar, este tradicionalista fue ante todo un magnífico soldado.
En 1791 nacía en Caspe Juan Bautista Pellicer. Buen mozo, de cabello negro y cara ovalada, quien, sin duda, es nuestro carlista más laureado. Casado con Manuela Larrocha y padre de cuatro hijos, este molinero dedicó su vida a luchar por” la causa”, enlazando durante 40 años guerras e insurrecciones.
En 1834 se suma a las fuerzas de Montañés. Aquí coincide con Dina y con otros caspolinos, pues varios centenares de nuestros conciudadanos se sumaron a esa partida en la Primera Guerra Carlista. En el 36 mantiene una escaramuza con los liberales en Torre del Compte. En el 37 combate en Fórnoles, luego participa en el asedio a Torrevelilla, junto a LLagostera. Ese mismo año, siendo comandante, asume el mando del 5º batallón de Aragón con base en Beceite; allí debe custodiar a los numerosos prisioneros capturados en Villar de los Navarros. En enero del 38 su pésima gestión y crueldad desencadena una masacre entre los cautivos, quienes para sobrevivir devoraban la carne de sus compañeros muertos. Ante tan luctuoso acontecimiento sus superiores le encomiendan un nuevo destino. El 5 de marzo se distingue en el ataque a Zaragoza.
El “Convenio de Vergara” (1839) no le satisfizo y, herido y decepcionado, se exilió en Francia, acompañado de su hijo Bautista. Confinado en ese País reunió a su familia y malvivió del subsidio que le otorgaban las autoridades francesas. En el 46 se acoge a una amnistía y regresa.
En la Segunda Guerra Carlista (1846-49), Pellicer forma una partida y se alza en armas. El pretendiente ya no es Carlos V sino Carlos VI, pero para él es un detalle sin importancia. En el 48, agotada toda posibilidad de victoria militar, depone las armas y se vuelve a acoger a un indulto.
En 1855 participa en el levantamiento campesino- carlista que tuvo como epicentro Aragón; desarbolada rápidamente la intentona, se refugia y entrega en Caspe, aprovechando una nueva amnistía. Su rebeldía le costó el destierro en Villarroya de los Pinares.
Mientras Pellicer consume su pena, los acontecimientos se desbocan. La Revolución del 68, con Prim a la cabeza, fuerza el destierro de Isabel II. Cuba arde. La Constitución democrática del 69 requiere un Rey que ciña la Corona de España y Amadeo de Saboya acepta. Giuseppe Fanelli organiza la sección española de la AIT. Paul Lafargue escampa entre los obreros de Madrid la doctrina de Marx, nace la Nueva Federación Madrileña. El 11 de septiembre de 1873, por descarte y sin republicanos, se proclama la I.República.
Hacia los años 70, Pellicer está de nuevo en su localidad regentando su molino y aquí le sorprende la Tercera Guerra Carlista (Carlos VII). Doñelfa destaca en sus memorias que en el 73, aprovechando la incursión de la partida catalano-valenciana de D. Francisco Vallés, se formó en nuestra ciudad otra muy numerosa de más de ochocientos hombres, reseñando que ”había entonces en Caspe mucho entusiasmo hacia la causa, en todas las clases sociales”. Juan Bautista se puso al mando, pero los rebeldes preferirán seguir a un tal Manuel Marco, cosas de la guerra. La última noticia reseñable sobre él es su nombramiento como Aposentador General de la división de Aragón.
Se trata de un personaje controvertido, admirado y respetado por los suyos, que tiene fe ciega en sus creencias y odio profundo hacia los cambios que proponían los liberales. Es valiente, cruel y, al mismo tiempo, pusilánime, nunca acaba de imponerse a los subordinados; en cualquier caso, no puede negársele su espíritu combativo, con 80 años es capaz de ponerse al frente de una partida carlista.
La Torre de Salamanca es un soberbio centinela que escudriña el horizonte en busca de partidas rebeldes, al tiempo que proyecta su sombra sobre un Caspe liberal, pero muchos caspolinos le dieron la espalda, prefirieron iluminarse con los candiles y las velas de ermitas, capillas y conventos de la ciudad.
En la Restauración, tras la derrota, muchos carlistas desertan y, con cierta aprensión, se acercan a los partidos católicos, nacionalistas y liberales moderados; es tiempo de cerrar filas. La causa ha perdido el apoyo incondicional de la Iglesia y frente a los antiguos rivales despuntan otros afanes, otras consignas: republicanos, socialistas y anarquistas. Un nuevo proceso revolucionario se está poniendo en marcha, pero eso ya es otra Historia.
Nicolás Bordonaba
BIBLIOGRAFÍA:
Mosen Mariano Valimaña. Anales de Caspe. Grupo Cultural Caspolino, 1988.
Mosen Luis Doñelfa. Anales de Caspe. Cuadernos de Estudios Caspolinos 27-28, CECBAC, 2007-2009.
Antonio Caridad Salvador. Cabrera y compañía. Los jefes del carlismo en el frente del Maestrazgo (1833-1840).Institución “Fernando el Católico” (CSIC).Exma. Diputación de Zaragoza, 2014.