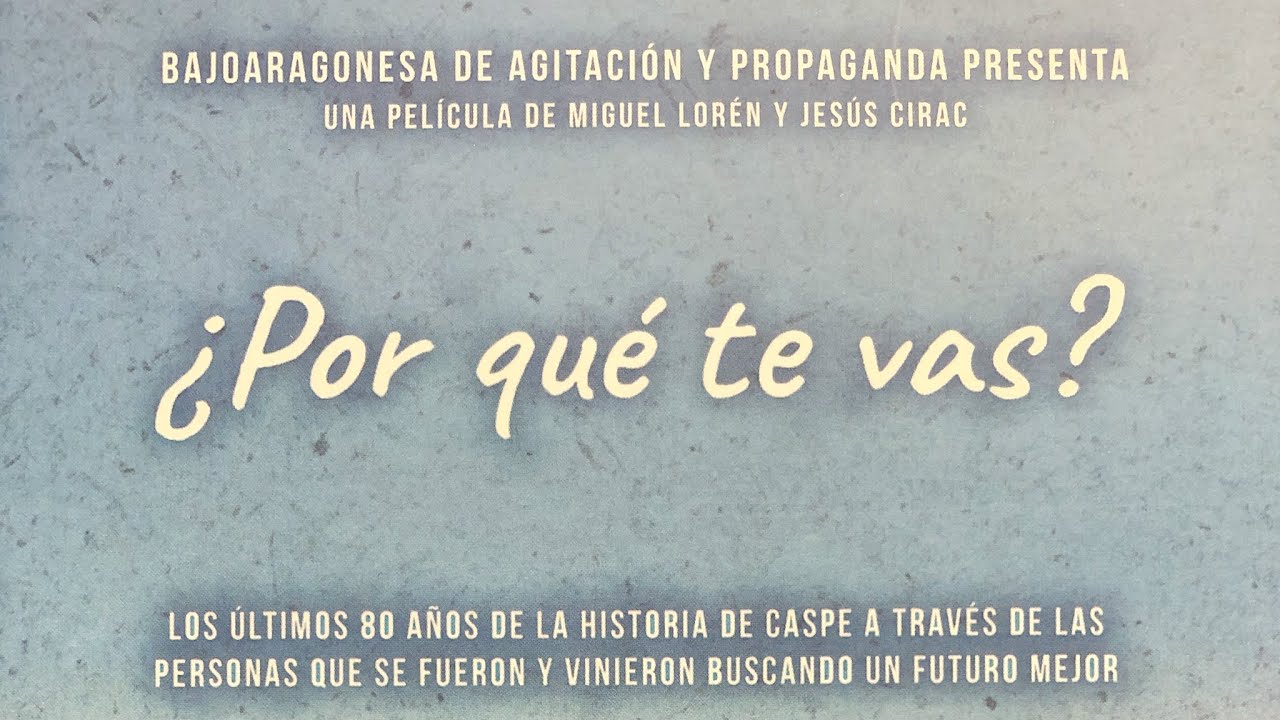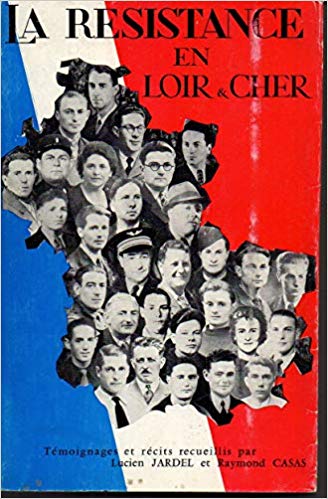En la encrucijada de tres Continentes emergen las ciudades. Racimos de viviendas estables abrazadas al cauce de los ríos por un entramado de acequias. Allí, en el siempre convulso Próximo Oriente, coincidiendo con el apogeo de Civilizaciones marcadamente teocráticas, se dan los primeros pasos hacia la secularización y, por tanto, hacia la definitiva separación entre Religión, Moral y Derecho.
Un singular esfuerzo que parece no haber concluido, pues los acontecimientos políticos siguen trufados hoy por el factor religioso. La humanidad ha permanecido 5.000 años en una espiral que nos desliza hacia el mismo punto o bien hacia lugares muy conocidos.
Durante miles de años los humanos vagan errantes (1) como las bestias, persiguiendo la caza. Su modo de vida, que no difiere del que disfrutan los animales que comparten su hábitat, consiste en dejarse mecer por los ciclos estacionales que impone la naturaleza. Hace 12.000 años los grupos de cazadores-depredadores que vivaqueaban en Shanidar, al norte de Irak y aquellos otros que, en fechas algo más recientes, rondan por las inmediaciones de Natuf, Palestina, varían su modelo alimenticio intensificando de manera apreciable y constante el consumo de vegetales. La profundización de esa tendencia es el cambio más significativo en el desarrollo de la humanidad y su consecuencia inmediata la sedentarización. Los humanos se acomodan en residencias estables y construyen acequias, aljibes, murallas, corrales, puentes y graneros; en definitiva, levantan un paisaje urbano que basa su viabilidad en la regulación y aprovechamiento del agua de los ríos.
Para las Civilizaciones de la Antigüedad Próximo-Oriental los avatares de esas primeras comunidades urbanas coinciden con el tiempo mítico (2). Nos lo describen como un mundo de ciudades endebles, autónomas y autárquicas, que se despliegan entorno al Templo (3).Un lugar sagrado donde un grupo de iniciados procura por el mantenimiento del orden cósmico, mientras sus conciudadanos quedan sometidos a un yugo mágico- religioso que encadena su destino al capricho de los dioses.
“Universo arcaico y mitológico que desconocía por completo las actividades profanas” (4).
Así, en estas urbes, la impronta religiosa fiscaliza y justifica cualquier acto o hecho que, tenido por relevante, conforma la vida cotidiana en la comunidad. La caza, la alimentación, el trabajo, la guerra, la procreación o la danza son actividades que participan de lo sagrado, compartiendo un origen mítico y extrahumano (5).
En este tiempo mítico el dominio se ejerce a la sombra de los templos y parece que no hay lugar para el desarrollo del poder civil. Las normas son tenidas por mandatos dictados por la Divinidad (6) mediante reveladores sueños dirigidos a sacerdotes que justifican así el disfrute de sus poderes sobrenaturales.
Pero el tiempo del mito, del exclusivo dominio del templo tiene, según relatan las crónicas de las Civilizaciones Próximo-Orientales, un idéntico final: El Diluvio.
“Durante seis días con sus noches, el viento y la lluvia se enfurecieron. Al séptimo día por fin, el combativo viento parecía haber quedado exhausto y de repente cesó por completo, así como la lluvia. Eche un vistazo al panorama, no se oía el menor ruido, todo, la raza humana incluida, había regresado al lodo y al fango. Abrí una escotilla y la luz inundó mi faz. Empecé a llorar…”
Poema de Gilgamesh (7).
Los mitógrafos hebreos, influidos por tradiciones iranias y akadias (8), también cierran su epopeya inicial, que comienza en el paraíso primordial y la trágica expulsión, con un Diluvio.
La catástrofe natural rompe el frágil equilibrio entre naturaleza y comunidades agro-pastoriles, la hambruna y las epidemias desatan la convulsión política, el caos. Los Templos, ahora sin grano ni ganado, arden. Dioses y autoridades religiosas se tambalean en una primavera revolucionaria que pretende instaurar un orden nuevo; la percepción laica del universo humano tiene aquí su primera oportunidad.
Así, los sumerios, los cabezas negras, señalan en su Lista real hacia el año 3.000 que, tras el Diluvio, la realeza desciende con todo boato sobre la faz de la Tierra, en la ciudad de Kish.
Nace la ciudad-estado. El palacio, tras el proceso revolucionario, gana al templo la partida. Surge el poder civil y arranca el proceso secularizador que ira tejiendo la convulsa relación política de los pueblos de la escritura, de la historia.
Pero se trata de una victoria pírrica. De hecho, transcurridos 1.000 años, Hammurabi (1792-1750), descendiente de Sumuabun, jefe de los amorritas y conquistador de la pequeña ciudad de Babilonia (La puerta de los dioses para Alejandro), en el prólogo de su Código manifiesta sin complejos su sumisión ante Dios.
“Me llamaron con el nombre de Hammurabi, el príncipe reverente temeroso de Dios, para hacer aparecer la justicia en mi país, para acabar con el mal y los pecadores, para impedir que los fuertes opriman a los débiles.” (9)
Este monarca, mezcla de conquistador y diplomático, que con habilidad conquista y pacifica Mesopotamia aplicando un riguroso plan centralizador (una lengua oficial, el acadio, la extensión del culto a Marduk y una ordenación jurídica uniforme, que recopila en un Código), sin aparente necesidad, se postra ante Dios. El poder civil cohabita con el dominio que sigue emanado del templo.
Por todo ello, aquel compendio normativo, inscrito en una estela de diorita negra hallada en la legendaria ciudad de Sippar, que admiramos en el Museo del Louvre, señala, como entonces, la perenne sumisión del poder civil frente al religioso, allí donde y cuando se de.
Hoy en la tramoya Próximo Oriental representan la misma función: el Derecho tratando de abrirse paso frente al hecho religioso; mientras, en el Occidente de los cruzados el vaho sacro, de manera sutil, impregna aún las instituciones y el orden civil.
Nicolás Bordonaba Benito
Foto: Álvaro Villa
NOTAS:
1 Lucrecio:
Filósofo nacido en Roma en el 95 A.c., que subraya el origen reciente de nuestro universo y apunta la aparición tardía del hombre.
“Una raza de hombres vivió entonces, una raza de los más fuertes y digna de la dura tierra que los había creado. Unos huesos más grandes y más fuertes formaban la constitución de estos primeros hombres, su cuerpo tenía una armadura de fuertes músculos, resistían fácilmente el frío y el calor, los cambios de alimento y los ataques de la enfermedad. Cuantas vueltas dio el sol a través del cielo mientras ellos llevaban su vida errante de bestias salvajes.”
(De rerum Natura, libro 907-947.)
2 Añorada edad sobre la que forjaron los mitos: Fábulas dramáticas que integran un fuero sagrado en virtud del cual cada una de las civilizaciones trató de explicarse el gran misterio de la vida.
3 El Templo:
Es el centro de la vida religiosa, controla la totalidad de los medios de producción y alberga entre sus estancias al máximo representante de la divinidad.
Desde el santuario, la hacienda de Dios, su Huésped, el Sumo Sacerdote organiza auxiliado por la comunidad, la vida religiosa y también todos los aspectos socioeconómicos que atañen a la ciudad, utilizando lo que en ese momento se tiene como primer útil civilizador, el elemento religioso.
Se trata de una unidad económica completa: graneros, granjas, talleres manufactureros y centros claves del comercio exterior (terrestre, fluvial y marítimo) quedan sujetos a su control.
La identificación de Dios y Ciudad es un elemento clave en los orígenes de la Civilización Sumeria, pues la Ciudad es la propiedad real de una deidad, que la posee desde la Creación.
4 Elíade. M. El Mito del Eterno Retorno. Madrid 1979, p 34.
5 Relación de ciertos actos sacralizados en el neolítico del Próximo Oriente:
La procreación encontraba su justificación mítica en la unión del Cielo con la Tierra. En el prolongado abrazo del esposo celeste que vierte sobre su cónyuge, la siempre femenina Tierra, la lluvia fertilizadora.
La danza, por liviana y profana que ahora nos parezca, fue sagrada en su origen y concebida como uno de los ejercicios fundamentales de los iniciados cuando pretendían reproducir los movimientos mágicos de un Dios, de un animal totémico, de un héroe o de un Astro.
La enfermedad se explica como el resultado de una acción demoníaca. En un entorno en el que no tenían cabida ni el contagio ni las epidemias, cuando estas hacían acto de presencia eran interpretadas como crueles y generalizados castigos divinos, plagas.
El tiempo o la historia carecían de la significación a la que se les ha sometido ulteriormente; ambos parámetros temporales permanecen atrapados, en esos tiempos pretéritos, por el mito del eterno retorno.
El Año Nuevo suponía el fin de un periodo temporal y el comienzo de otro nuevo regenerado. Los ceremoniales que ensalzan este acontecimiento ilustran cada año la eterna repetición de un Acto Cósmico capaz de provocar de nuevo la Creación del mundo, una nueva era, otro espacio temporal, que invariablemente anula el tiempo anterior revelándonos su vocación antihistórica.
6 Los métodos de comunicación más usuales entre los dioses y sus siervos, eran:
Señales.
Respuestas oraculares.
Sueños.
Presagios.
Transformaciones de la naturaleza: movimientos naturales de constelaciones y planetas, cambios de tiempo, el comportamientos de ciertos animales, etc.
Hepatoscopía (el estudio del hígado de los animales).
La interpretación de los signos era uno de los deberes más significativos del poderoso, que de ese modo conocía la voluntad de su dios, de su dueño, y podía nutrirse de una valiosa información sobre cómo habría de dirigirse en el futuro.
7 Marco. F y Santos. N. Textos para la historia del próximo oriente antiguo. Vol. II. Oviedo 1.980, p 79.
8 Cultura akadia:
Sus escribas copiaron y catalogaron los mitos mesopotámicos que habían pervivido tras una larga etapa de transmisión oral.
El mito de Adapa , significativa fuente para entender, según Robert Graves y Raphael Patai, el pasaje sobre la caída del hombre que se relata en el Génesis, fue hallado inscrito sobre una tablilla cuneiforme en la ciudad de Tell Amarna, la capital del faraón Akenaton.
También ha de subrayarse que la Epopeya de Gilgamesh, el mito akadio sobre el diluvio, presenta algo más que una analogía con respecto al texto del Génesis.
9 Frankfort. H. Reyes y Dioses. Madrid 1.976, p 261.