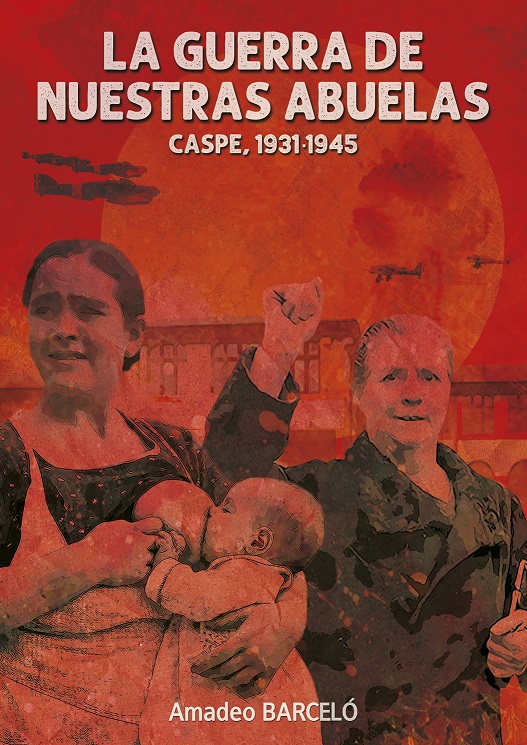La última película de Pablo Trapero es una necesaria mirada a una realidad que no es del todo conocida en el ámbito europeo, aunque se hayan dado experiencias que nos recuerdan a las llevadas a cabo por los protagonistas del filme argentino: la acción de ciertos religiosos que han ejercido y ejercen su labor pastoral en barrios del extrarradio de determinadas ciudades. En uno de estos lugares, el Padre Julián (Ricardo Darín) se implica directamente con los problemas cotidianos de sus habitantes, relacionados con las dificultades de subsistencia y la violencia derivada del narcotráfico a pequeña escala que se practica en el barrio.
 Al inicio de la película, vemos al Padre Julián desplazarse por la selva amazónica en busca del Padre Nicolás (Jérémie Rénier), un joven religioso francés que convive con los últimos pueblos indígenas, y que es testigo de una de las innumerables matanzas de las que son víctimas a manos de paramilitares pagados por intereses privados (y públicos?) que tratan de hacerse por todos los medios con su territorio. Ambos se conocen de otras circunstancias del pasado, y el desarrollo de la película nos hará comprender la razón de que el Padre Julián haya ido tras su pista.
Al inicio de la película, vemos al Padre Julián desplazarse por la selva amazónica en busca del Padre Nicolás (Jérémie Rénier), un joven religioso francés que convive con los últimos pueblos indígenas, y que es testigo de una de las innumerables matanzas de las que son víctimas a manos de paramilitares pagados por intereses privados (y públicos?) que tratan de hacerse por todos los medios con su territorio. Ambos se conocen de otras circunstancias del pasado, y el desarrollo de la película nos hará comprender la razón de que el Padre Julián haya ido tras su pista.
Una vez instalado en la barriada bonaerense, Nicolás conoce de primera mano los numerosos problemas que acucian a la gente. Entre ellos, los vinculados con la vivienda: todo el barrio está constituido a base de improvisadas chabolas hechas con endebles chapas y maderas que, con la primera tormenta, quedan inundadas. Así sucede con la propia capilla, a la que tienen que acudir los religiosos para sacar el agua del interior. Desde fuera es difícil distinguirla del resto de infraviviendas, al igual que ocurre con los propios Padres de sus convecinos, si no fuera por el alzacuellos que portan de manera informal y poco ortodoxa.
Junto a éstos, una parecida labor, aunque desde instancias civiles, desempeña la asistenta social Luciana (Martina Gusmán), que hace las gestiones para proporcionar vivienda y alimentos a las familias. Pronto se establecerá un vínculo especial entre ella y el Padre Nicolás, llegando a surgir el amor.
En medio del barrio se yergue un alto bloque empezado a edificar tiempo atrás, pero todavía sin terminar, y que, según los compromisos de la municipalidad, debía de servir para alojamiento de las familias, centro de reunión comunitaria, etc., es el conocido como “Elefante blanco”.
El tráfico de drogas que provoca enfrentamientos entre los dos principales grupos que detentan su dominio, hace que la policía tenga en su punto de mira a la barriada, efectuando constantes redadas que no distinguen entre los que están detrás de este negocio ilegal y la mayoría de la población. Una de estas incursiones tendrá fatales consecuencias.
Trapero afronta una nueva historia de trasfondo realista que continúa ciertos planteamientos sociales abordados en sus últimas obras Leonera (2009) y Carancho (2010). A la vez que repite con algunos de sus intérpretes, su esposa Martina Gusmán, en las dos películas, y Ricardo Darín en la segunda. Se prolonga así una prolífica vinculación entre las temáticas sociales y el cine hispanoamericano iniciada ya con el Cinema Novo brasileño, en los años sesenta, con ambientaciones en los barrios de favelas, como sucede con la película constituida por cinco partes dirigidas por otros tantos realizadores (Cinco vezes favela, 1962), o en los últimos años, y sin dejar Brasil, la premiada y reconocida Ciudad de Dios (Fernando Meirelles, 2002). Una cierta tradición que podemos ya reconocer con el polémico film de Luis Buñuel, Los olvidados (1950), por el que el cineasta aragonés tuvo no pocos problemas por mostrar la situación de los jóvenes desocupados mexicanos, la auténtica pobreza –dejando de lado temáticas más optimistas encuadradas en géneros más comerciales, piénsese en los musicales protagonizados por Jorge Negrete- y la falta de expectativas a la que se hallaban abocados por su condición social, y para lo cual, sabemos, Buñuel se documentó obteniendo numerosas fotografías de la barriadas en torno a México D.F.
Pues bien, no cabe duda de que el “corralito” sufrido en Argentina en 2001 acarreó numerosas consecuencias. Entre ellas, en la faceta puramente cinematográfica, un reforzamiento en las posturas realistas (planteando un “cine con problemas”, parafraseando a Juan Antonio Bardem) con un tono reivindicativo de defensa de la sociedad civil, encarnada en individuos de clase media, que se enfrenta a entramados burocrático-administrativos que pugnan por anularlos como seres autónomos. Vemos materializada esta premisa en filmes que han servido, en otro orden de cosas, para hablar de un renacimiento del cine argentino: desde El hijo de la novia (Juan José Campanella, 2001); o Luna de Avellaneda (Campanella, 2004), entre las más conocidas, y protagonizadas por el actor fetiche de este renacer, el ubicuo Ricardo Darín que, adelantamos ya, hace una de sus mejores interpretaciones en la película de Trapero. Pero en todas estas asistimos a un tratamiento algo dulcificado a pesar del drama que se vive de fondo, teniendo bastante que ver en ello la adecuación a los resortes propios de la comedia. Nos situamos ante una visión tragicómica. En el filme que nos ocupa, se nos muestra, por el contrario, un drama sin paliativos, a veces, con tonos duros, en sintonía con la referencia a los más débiles y desprotegidos, a los más pobres. Habrá quien opinará que podría haberse incidido de una manera más directa y denunciatoria sobre las condiciones de vida que se cuentan y sus posibles culpables, quizás, pero Trapero ha preferido hablar de la acción en solitario de unos pocos hombres y mujeres que son testigos y, a veces, víctimas de la ignominia tanto de las instituciones civiles como de las religiosas. En ocasiones, la omisión resulta más acusadora que la mención explícita.
Más allá de sus irregularidades, su estructura lineal y sus previsibles desarrollos (la relación amorosa entre el Padre Nicolás y Luciana), Elefante blanco es una película necesaria por contar una historia en cierto modo inédita en términos cinematográficos, como es la labor de algunos religiosos que llevan a cabo un importantísimo trabajo con los más pobres, tanto en lo que atañe a su subsistencia diaria como en los intentos de apartarlos de la vida delictiva. Unos sacerdotes que se encuentran alejados de las posiciones más ortodoxas de la jerarquía eclesiástica, y que, más allá de la liturgia y del rito, conciben una vida entregada verdaderamente al servicio de los que más sufren, asumiendo, según los casos, posiciones abiertamente políticas de signo izquierdista por cuanto defienden la integración de los excluidos, la desaparición de las diferencias entre personas por razón de su condición, etnia, etc., en suma, aspiraciones de justicia social. Mensajes que también son transmitidos desde los púlpitos pero que, en la mayoría de los casos, quedan como meras buenas palabras e intenciones que no llegan a aplicarse, anulándose el axioma de “predicar con el ejemplo”.
Una de estas excepciones fue el Padre Carlos Múgica (1930-1974), asesinado en Villa Luro, una de estas barriadas de Buenos Aires, por posibles matones de ultraderecha. Es nombrado y homenajeado en la película; querido y admirado por los habitantes con los que convivió y a los que ayudó. El personaje de Ricardo Darín, un auténtico alter ego de Múgica, exige esa misma implicación al obispo sobre la cuestión de las continuas e injustas redadas, etc. Su figura no es acreedora del mismo reconocimiento por parte de la curia eclesiástica, al igual que sucede con otros religiosos que tuvieron una presencia y actuación similares y que fueron asesinados, como es el caso del religioso jesuita español Ignacio Ellacuría, muerto en El Salvador en 1989. Como es sabido, los integrantes de la Teología de la Liberación no son vistos con buenos ojos por la jerarquía por ser librepensadores, por hablar más de una implicación real con los problemas de la gente, y por tratar efectivamente de solucionarlos. Sin embargo, sí que reciben toda clase de parabienes otros miembros de la Iglesia que forman círculos elitistas y promocionan valores que se oponen a toda clase de progreso tanto a nivel individual y colectivo.
Desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, destaca el tratamiento acertado de las escenas de violencia (tanto en los tiroteos entre bandas como en las cargas policiales), con una utilización del plano-secuencia que nos integra adecuadamente en ellas; el hecho de contar con los propios habitantes de la barriada como extras, una circunstancia que es habitual en este tipo de cine, como ya podemos encontrar en el neorrealismo italiano de postguerra, donde la mayoría de los actores, incluso los protagonistas, no eran profesionales; la utilización de una fotografía sin estridencias, de carácter esencialmente naturalista y descriptivo en sintonía con el trasfondo argumental, y, por supuesto, la interpretación de los actores, el trío protagonista.
En resumen, una película correcta que se ocupa de una parcela bastante desconocida y poco desarrollada en el cine contemporáneo y que permite muchas posibilidades desde el punto de vista argumental, para hacer reflexionar sobre aspectos que se suelen separar por apriorismos excluyentes y faltos de rigor.
Francisco J. Lázaro Sebastián