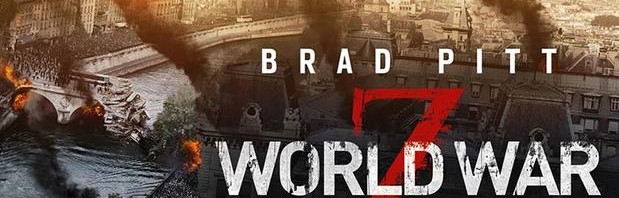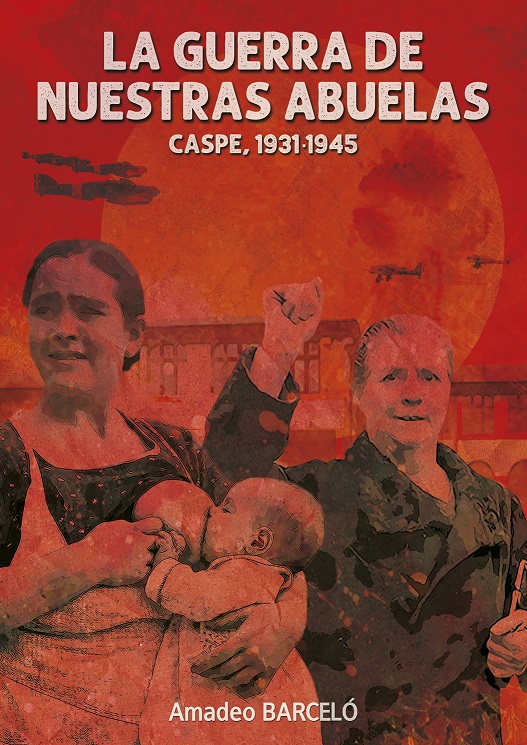Entro en el cine junto a mi hijo. En cuanto nos sentamos en las butacas dejamos de ser dos tipos de vacaciones en un cine de centro comercial y nos convertimos en Rick Grimes, el policía de un mal pueblo de las afueras de Atlanta, y su retoño Carl, que ha cambiado los guantes de béisbol y los videojuegos por la pipa de su padre y la caza indiscriminada de esas criaturas simpaticonas y casi entrañables: los nomuertos.
Vale que no soy el padre del mes por permitir a mi hijo ver esas cosas. Pero antes de que me lapiden públicamente, merezco ser escuchado: todo se desencadenó a principios de este año. Me rendí cuando mi hijo propuso una película para esos días de asueto de fin de curso y la profesora se hizo la guay y aceptó su propuesta. Todos sus compañeros y compañeras de pupitre repitieron enfervorizados el título de la peli que mi hijo llevaría al día siguiente: ¡Zombieland!, ¡Zombieland! No sé si ellos también se habían convertido en zombis o más bien en posesos, el caso es que ese día me cansé de remar contra corriente y acepté que él no era un bicho raro al que le flipaban los muertos vivientes, sino que solo era uno más de esa generación que ha crecido mucho más deprisa que nosotros. Y eso que ellos no se quedaron absortos viendo una y otra vez a Michael Jackson en el videoclip (¿todavía se llaman así?) de Thriller allá por los 80’s. Tampoco han visto, espero, La noche de los muertos vivientes, 28 días después, Resident Evil, Rec, etc, etc…pero están convirtiéndose en pequeños iniciados por culpa de The Walking Dead. Al respecto, solo puedo decirles una cosa. Bienvenidos.
Volvamos a aquel cine de multisalas y empleados con gorrilla vendiendo palomitas. Se apagan las luces y nos disponemos, no a liquidar caminantes, sino a verlos en acción; deseamos contemplarlos mientras degustan el hígado y los riñones del guaperas de Brad Pitt. Empieza el tema y poco original me resulta el rollo del padre que deja su trabajo guay pero peligroso para dedicarse a preparar tortitas con mermelada de cacahuetes para sus chicas. Menos mal que la acción empieza pronto y, como en toda buena americanada que se precie, una camioneta se dedica a llevarse por delante a todos los vehículos y peatones que se le ponen por delante. La cosa se anima todavía más y aparecen las primeras evidencias de lo que nos ha llevado hasta el cine: aquí huele a muerto (y yo no he sido).
Durante las dos horas que dura Guerra Mundial Z, el repertorio de tiros, catástrofes y efectos especiales en general, no está del todo mal. ¡Cómo molan las películas apocalípticas! Vale que nos va entreteniendo. Pero otra cosa es hablar de ellos, de los verdaderos protagonistas del filme, no el guaperas y su familia, sino aquellos que tienen por habilidad sorber cabezas huecas, masticar papadas fofas y saborear intestinos calentorros. Y ahí es donde pinchamos. Porque si nos ponemos estupendos, lo cierto es que la trama de la película podría considerarse como de lo más creíble en la historiografía zombi. Pero no se trata de eso, ¡joeerrr!, ¡Hemos venido a ver a zombis de verdad, no a tipos enrabiados que muerden pero no comen! ¡Vaya ful!
Y encima el Pitt tiene los santos collons de presentarse para el estreno por sorpresa en Zaragoza, con lo cual, queda claro que no se ha contaminado mortalmente y al final, no muere. Quizá se tendría que haber acercado a las casas ubicadas junto a la papelera de Montañana. Entonces sí que sabría de verdad lo que es una película de miedo.
Amadeo Barceló