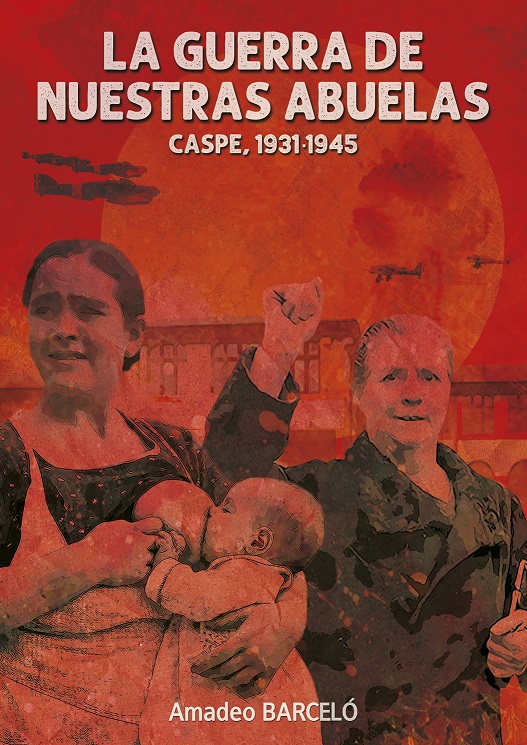Terminamos hoy el largo homenaje a la figura del escritor mequinenzano Jesús Moncada en el décimo aniversario de su fallecimiento con algunos apuntes de la relación personal que uno de nuestros colaboradores mantuvo con él durante los últimos años de su vida.
-“Un amigo mío del “poble” es escritor”, dijo un día mi madre, así, de repente.
-“Vaya mierda de escritor será ese”, pensé yo, también de repente.
Tendría yo dieciocho o diecinueve o veinte años y a esa edad los escritores se apellidaban London, Baroja, o Le Carré y, por supuesto, no cabía en ninguna cabeza que hubieran nacido en el mismo pueblo que mi madre. En el pueblo de mi madre habían nacido mis abuelos, mis tíos y mis “tietas”, los muchos amigos de mis padres y algunos primos con los que apenas tenía relación a pesar de los besos y abrazos que intercambiábamos en cada encuentro. Pero no un escritor que pudiera ser tomado como tal. Eso seguro.
Meses más tarde, mi madre trajo a casa un ejemplar del libro de su amigo. Estaba muy contenta con ese libro. Hablaba de él, de su amigo, de sus claves secretas, al alcance únicamente de los nacidos en la vieja Mequinenza. Obviamente me negué a dedicarle siquiera un minuto de mi tiempo. Cosas de madres. El rollazo de la nostalgia. Durante semanas, el libro del amigo de mi madre fue cambiado sistemáticamente de lugar tratando de hacerse el encontradizo ante mi total y completa indiferencia. Me esperaba en el sofá, sobre la banqueta que había junto a la taza del wáter, en la mesa del comedor, apoyado en el microondas. Mi madre ya lo había leído y ahora estaba en manos de mi hermana pequeña. Yo me mantenía firme. No pensaba leerlo. Ningún escritor era amigo de mi madre. Aquel libro era una mentira.
No recuerdo exactamente en qué circunstancias decidí romper mi voto pero cualquiera puede imaginar que yo también acabé leyendo “Camino de Sirga”. Por eso estamos aquí ahora. Supongo que lo que me llevó a cambiar de parecer fue el hecho de que el libro hubiera sido editado por Anagrama en su colección “Narrativas Hispánicas”. En los ochenta, y quizás todavía ahora, Anagrama era la editorial más molona. Su inconfundible diseño de portada, fondo amarillo para los escritores extranjeros y verde grisáceo para los hispanos, era una invitación al viaje a través de la mejor literatura. Auster, Highsmith, Ford. Raymond Carver, Rafael Chirbes, Joseph Roth. En Anagrama no publicaba cualquiera, eso era un hecho. ¿Y si mi madre decía la verdad? ¿Y si era cierto que tenía un amigo escritor? ¿Y si ese escritor era uno de los grandes? ¿Acaso iba a quedarme con la duda?
Lo primero que llama la atención de “Camino de sirga” es su intensidad. Puede que Moncada quisiera compilar el universo emocional de un pequeño pueblo fronterizo, recoger sus voces, su lengua, sus tipologías humanas, sus viejas historias. Pero está claro que para ello no se planteó realizar concesión alguna. Ni “Camino de sirga” ni ninguna de sus otras obras es fácil. Más bien lo contrario. Hablé de ello con él en alguna ocasión. Moncada no era un escritor costumbrista, ni un condescendiente cronista local. Moncada no escribía para los mequinenzanos. O, al menos, no solo para ellos. Utilizaba materiales locales para tejer historias con aspiración universal. Eso lo tenía clarísimo.
Leí “Camino de sirga” aceptando el reto que su autor planteaba. Conocía bien muchos de los episodios narrados en el libro por boca de mis familiares cercanos, conocía la identidad verdadera de algunos de los personajes gracias a las aclaraciones de mi madre, conocía el espacio físico en el que se desarrollaba la narración, pero todo ese conocimiento acumulado no conseguía empañar el peso de aquello que, como lector, siempre he buscado en toda novela: la aspiración de su autor a proporcionar respuestas universales sencillas a preguntas universales complejas. Moncada había nacido en el mismo pueblo que mi madre pero podría haber nacido en Ciudad del Cabo, en Buenos Aires, en Newark o en el condado de Yoknapatawpha.
Pude conocer personalmente a Jesús Moncada muchos años después. También gracias a mi madre. A “Camino de sirga”, le siguieron “La galería de les estatues”, en catalán, y la estupenda “Memoria estremecida”. Para entonces ya me había convertido en un ferviente “moncadista”. Como a tantos y tantos escritores, admiraba a Moncada. Solo que a él podía conocerlo si quería. Sabía que vivía en Barcelona, en el mequinenzano barrio de Gracia, con su madre y con su hermana y que pasaba los veranos en Mequinenza. Mi madre no tenía su teléfono pero su amiga Lina sí. Me costó cinco minutos conseguirlo. Y otros cinco llamarle. Tenía una excusa para quedar con él. Equivocadamente había pensado que si le llamaba simplemente para decirle lo mucho que me gustaban sus novelas, me daría calabazas. Por aquel entonces yo colaboraba con una revista que mensualmente se vendía con el Heraldo y que se llamaba “Viajar por Aragón”. Pensé que sería buena idea escribir un reportaje sobre Mequinenza, Moncada y el Ebro. La ocasión perfecta para quedar. Luego supe que con él las excusas no eran necesarias, que hubiera quedado conmigo o con cualquier otro sin necesidad de apelar a su inexistente vanidad como autor literario.
Moncada me esperaba en Mequinenza, frente al edificio del cine. Era una tarde de julio, tan calurosa como cabía esperar. Yo venía de Caspe, con mi coche. Jesús me saludó como si me conociera de siempre. Me preguntó por mi madre, por mis abuelos, por mi padre, por mis tíos. Con su barba, su calva, su ademán tranquilo y su sonrisa de hombre sabio y bueno, parecía un despreocupado filósofo griego, un feliz estoico con gafas y camisa de manga corta torrándose de calor a orillas del Segre. Me había traído un regalo, la recopilación de sus tres colecciones de cuentos, “Histories de la ma Esquerra”, “El café de la granota” y “Calaveres atónites” editado por La Magrana con el sencillo título de “Contes”. En la portada un “llaut” y, dentro del libro, uno de sus célebres cocodrilos fluviales con una simpática dedicatoria. Daba igual si Moncada era un gran escritor, si sus libros se habían traducido a muchas lenguas y sus historias eran leídas en países lejanos por hombres y mujeres que no sabían donde estaba Mequinenza, ni Aragón, ni Cataluña, ni España. Era demasiado evidente que a él eso le daba lo mismo. Pasados esos primeros minutos en los que mis halagos se fueron evaporando ante el efecto de su cálida humildad, la conversación había ido discurriendo con total fluidez hacia terrenos que a ambos nos resultaban interesantes. Paseamos por las ruinas del “poble vell”. Subimos al Castillo. Hablamos de las primeras escaramuzas de la Batalla del Ebro, de las cargas de dinamita que los mineros mequinenzanos, entre ellos mi abuelo y sus hermanos, colocaron bajo los puentes del puerto para evitar la llegada de los fascistas caspolinos en los primeros días de la guerra, de los “llauts” que bajaban repletos de carbón y subían repletos de mercancías, de los moros que un día poblaron aquellas tierras, de la rica vida social mequinenzana a principios del siglo XX, del golferío y el ambiente disipado de sus cafés, de la relación con Caspe, del cómico “Rajuá” (quien iba a decirle aquella tarde a Moncada que algún día el afrancesado Rajoy acabaría siendo presidente del Gobierno) de la escena cultural aragonesa, de la ostentosa y premeditada ausencia de los diputados del Partido Popular el día en que la Diputación Provincial de Zaragoza le concedió la Medalla de Oro Isabel de Portugal, justo un año antes de nuestro encuentro. También hablamos de libros y escritores. Moncada acababa de traducir “El Conde de Montecristo” del francés al catalán y había terminado exhausto.
Aquella tarde significó mucho para mí. Había conocido a alguien a quien admiraba. Había pasado varias horas con alguien que dedicaba su vida a hacer algo que yo mismo desearía poder hacer. Pero lo más importante de todo era que ese alguien había decidido no ejercer el ascendente que poseía sobre mi y había preferido tratarme como si fuera su igual. Sin afectación, sin postureo, sin falsa modestia. En apenas unas horas de charla, Moncada se había convertido en un viejo y entrañable amigo.
Repetí aquella cita anual dos veces más. Los dos veranos siguientes. Luego ya no hubo más tiempo. En cada una de ellas, me regaló un libro dedicado. En ambas ocasiones el escenario de nuestra charla fue la orilla del Segre. Caminamos río arriba por un pequeño sendero ribereño plagado de aguerridos cazadores de siluros. Recuerdo perfectamente su mirada compasiva, el gesto de desdén que nos dedicaban al pasar junto a sus vistosos tenderetes. Un par de tipos extravagantes que preferían deambular sin rumbo fijo entre nubes de mosquitos a permanecer sentados bajo el sol achicharrante de julio con un tubo de metal entre las manos y la mirada fija en un punto indeterminado del agua a la espera de que ocurriera algo. Hablamos durante horas de las cosas que nos interesaban, de mi familia y de la suya, de política, de su entera y estricta dedicación al oficio de escritor, de su rechazo a colaborar en prensa o a participar en los extensos rituales de la vida literaria. En aquel momento se encontraba escribiendo una nueva novela. Esta vez había decidido alejarse del universo mequinenzano para adentrarse en el mundo de las editoriales que tan bien conocía por haber trabajado en una de ellas. Supongo que se ha quedado sin terminar. Por primera vez, según me dijo, recibía de su editorial un adelanto sobre sus derechos de autor que le permitía cobrar algo parecido a un sueldo más o menos fijo.
A Moncada le chocaba que “Memoria Estremecida”, su última novela, apenas fuera conocida por los caspolinos. No es que reclamase un reconocimiento que sé bien que le traía sin cuidado, era solo extrañeza ante un hecho que carecía de lógica. La novela había sido escrita y publicada en catalán y traducida primero al castellano y luego a varias lenguas. Había gozado de buenas críticas. Caspe compartía con Mequinenza el protagonismo del relato y gracias a Caspe, y a la colaboración de algunos caspolinos, Moncada había podido conocer la profunda verdad de unos hechos que, durante casi cien años, habían sobrevivido a través de los efluvios orales de la memoria local. Jesús me contó que toda la vida había sentido una especie de obsesión por aquella historia truculenta de la que todavía los mequinenzanos se resistían a hablar en voz alta. En los años setenta, unas obras de reforma en el edificio de los antiguos juzgados de Caspe propiciaron la aparición de un viejo legajo escondido por alguien entre los miles de expedientes comidos por el polvo y por las ratas. Su más que probable destino habría sido la basura, pero alguien decidió leerlo y ese alguien cayó en la cuenta de aquella era una historia que merecía ser contada. Como en un cuento de Borges, la verdad emergía del laberinto para iluminar el camino de aquel que quería caminar. Yo mismo, en mi inconsciencia infantil, podría haber sido el destructor de aquel precioso documento privándome, años después, de la posibilidad de leer una de mis novelas favoritas. Recuerdo haber jugado con nueve o diez años en las estancias polvorientas del viejo Castillo del Compromiso entre las montañas de papeles procedentes del juzgado que se desparramaban por el suelo. Todos lo hacíamos. Afortunadamente el documento acabó en las manos del abogado Florencio Repollés (padre) quien, conocedor del interés de Moncada por el asunto, no dudó en entregárselo por suerte para todos sus lectores. El legajo había sido escrito por el escribano del juzgado, que en la novela recibe el nombre de Agustín Montolí, hombre al parecer de ideas progresistas que quiso legar a la posteridad su testimonio ante la barbarie y la injusticia cometidas en el proceso contra los cuatro delincuentes mequinenzanos que asesinaron, con ánimo de robarle, al recaudador de la contribución de Caspe y a dos de sus acompañantes. Lo normal era que “Memoria Estremecida” formase parte del patrimonio emocional de todos los caspolinos, que la conociéramos bien, que la leyeran sus escolares, que fuera motivo de orgullo. A Jesús Moncada le extrañaba que, muy al contrario, pocos caspolinos fueran conocedores siquiera de su existencia.
Durante aquellos años hablé muchas veces con Jesús Moncada. A través del teléfono le conté mis proyectos, le envié textos que yo mismo había escrito confiándole la gestión de mi propia inseguridad. Él me envió más dibujos de cocodrilos y búhos y más mensajes de ánimo y apoyo. Un día mi madre me dijo que su amiga Lina le había dicho que a Jesús le habían diagnosticado un cáncer de pulmón. Ahora soy mucho más mayor que entonces y, por desgracia, he aprendido lo que significa que alguien a quien quieres padezca cáncer. Mal que bien, sé cómo gestionar esa durísima situación. Hace diez años no. Mi reacción fue no volver a llamarle hasta que tuviera más información acerca del desarrollo de su dolencia. Esperé unos meses, pero las noticias que me iban llegando no eran buenas. Cuando me enteré de que le habían concedido el Premio de las Letras Aragonesas decidí aprovechar aquella nueva excusa y le llamé. No había aprendido nada. Con Jesús Moncada las excusas ni servían ni eran necesarias. La voz afónica y desentonada que escuché al otro lado del auricular no podía ser la suya. Apenas un débil hilillo, un leve suspiro. Inicié mi discurso atropellándole con mi alegría por el reconocimiento que, por fin, le rendían en su tierra. Por supuesto, fingía no saber nada de su enfermedad, trataba de aparentar una hipócrita normalidad porque me aterraba asumir una realidad que me horrorizaba. Pura cobardía, pura bisoñez. Jesús me dejó hablar y hablar. Cuando, por fin, terminé pude percibir de nuevo un zarpazo de su habitual socarronería: “Pues ahora te voy a dar una mala noticia. Tengo cáncer de pulmón.”
Jesús recogió su premio en Teruel, el día de San Jorge de 2005. Creo que ese día apenas pudo decir nada. Yo hablé con él unos días o semanas antes del gran día. Aquella fue la última vez. Mantuvo su tono alegre, su humor fino, su entereza. Se interesó por mis cosas, me animó a seguir escribiendo. Y finalmente me mintió de la misma forma que siete años después volvería a mentirme mi amigo José Antonio en la última conversación que mantuve con él, apenas unos días antes de morir también arrollado por un largo y sinuoso cáncer. Ambos me dijeron lo mismo: que las cosas iban bien, que estaban probando un tratamiento nuevo y que las posibilidades de salir adelante eran altas, que no nos preocupásemos por nada, que todo iba a ir bien.
Jesús Moncada murió el día 13 de junio de 2005, lunes. Dos días antes, el sábado 11, presenté en el cine Goya de Caspe, junto a mi compadre José Luis Ledesma, el libro “Manuel Buenacasa Tomeo. Militancia, cultura y acción libertarias”. Llevaba muchos años detrás de Buenacasa y había hablado mucho de aquel proyecto con Jesús Moncada. Desde que solo era una idea hasta que el libro fue adquiriendo forma. Me hubiera hecho mucha ilusión haberle podido regalar un ejemplar del libro en justa, aunque descompensada, equivalencia a todos los libros que él me regaló. No pudo ser. Me hubiera gustado haber podido seguir aprendiendo de él muchos más años. Estoy seguro de que, de haber seguido con nosotros, Moncada se hubiera sentido profundamente herido ante el bárbaro tratamiento que el Partido Popular aragonés dio a su amada lengua, el catalán que hablan varias decenas de miles de aragoneses. Aunque sé que su forma de canalizar el cabreo habría sido descojonarse a gusto al descubrir que llevaba toda la vida hablando, pensando y escribiendo en el enigmático LAPAO, una lengua de cuya existencia ni siquiera tenía noticia. También estoy seguro de que se hubiera sentido profundamente dichoso ante el cambio que ha experimentado la política española en las últimas semanas.
He admirado, y admiro, a muchos escritores. La mayoría de ellos escribieron, o escriben, en lenguas extranjeras y no tienen ninguna vinculación con mi tierra. Aun así los considero parte fundamental de mi vida. De esos escritores a los que admiro, hay dos que sí han escrito sobre mi tierra. Los dos gastan barbas de filósofo ateniense y poseen un superlativo sentido del humor. Uno es José Giménez Corbatón. El otro era Jesús Moncada. Tengo la inmensa suerte de poder decir que los dos son mis amigos. Nunca escribo sobre mi vida personal. Si he escrito este texto es porque me acuerdo muchas veces de Jesús Moncada y porque quiero homenajearle en este décimo aniversario de su muerte ofreciéndole lo más preciado que poseo: el recuerdo, un maravilloso recuerdo. Quiero, además, dejarlo por escrito para que otros puedan, a su vez, recordarlo. Por favor, que nadie vea en esta pequeña confesión un ejercicio de vanidad o de exhibicionismo fatuo. Es solo un recordatorio emocionado de su memoria. De la suya y la de todos los que se han ido marchando.
Jesús Cirac Febas