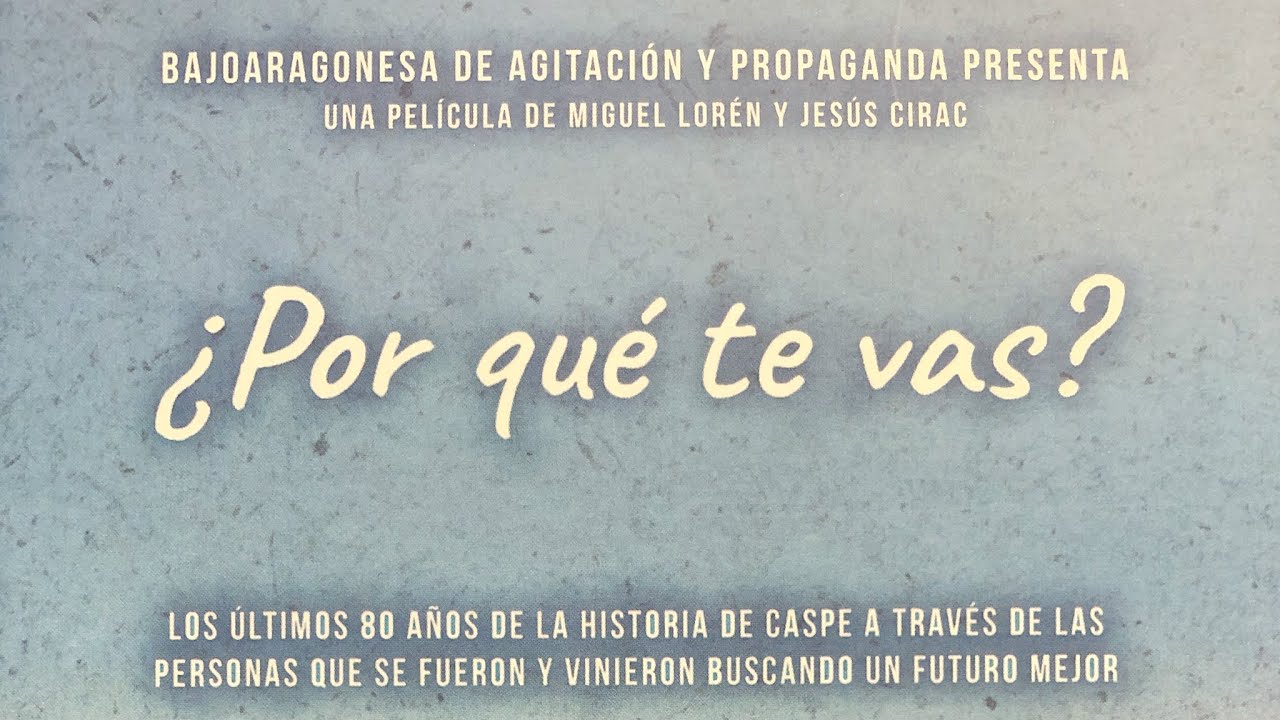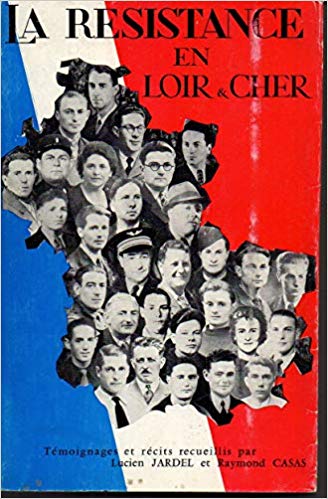Asistí a una matacía hace muchos años y no me gustó. Creo que el matachín no era lo suficientemente experto y la cosa duró demasiado. No solo me aburrí sino que acabé un poco harto de las bromas sin gracia a costa del bicho muerto, del exceso de sangre y, por qué no decirlo, del propio matachín. Quería resarcirme de aquella experiencia negativa y pedí a unos amigos que cada año matan un par de cerdos que, por favor, me aceptasen en la próxima. Mi ruego no cayó en saco roto.

Yo esperaba llegar al campo de mi amigo habiéndome enfrentado previamente a todos los elementos, después de atravesar una espesa cortina de niebla matutina y de desafiar al invierno, que acechaba más allá de los cristales del coche como un frío presagio de la muerte que me disponía a presenciar. Nada de eso ocurrió. El sol lucía en el cielo y la temperatura era casi primaveral. Primer tópico que se desmontaba. «Al menos podré presenciar el ancestral enfrentamiento entre la vida y la muerte, entre eros y thanatos, entre el cerdo que expira y la vida que continúa en la despensa y el estomago de los humanos», me dije. Segundo tópico que se iba a cascarla. Cuando llegué, el gorrino ya había sido sacrificado y lo que me encontré fue una enorme masa de carne limpia y seca extendida sobre una mesa en la que cuatro manos expertas se movían con una precisión casi robótica.



Bien mirado aquello tenía poco de exótico. Había orden, limpieza, conocimiento del medio y profesionalidad. Aquellos hombres sabían perfectamente lo que hacían. Se movían con rapidez. Manejaban sus afilados cuchillos con la misma pericia con la que un cirujano empalmaba dos arterias o un piloto veterano propiciaba el aterrizaje de su avión. Luego me contaron que, haber llegado tarde, había hecho que me perdiera los momentos más dramáticos de la mañana. El animal colgado boca abajo de la pala de un tractor, la hoja metálica penetrando en su carne asustada, la sangre espesa y humeante, el afeitado ceremonial. «Mejor así», me decía a mi mismo con la boca repleta de aquellas primeras piezas de carne asada que iban llegando en bandejas rebosantes.

El resto de la mañana significó más o menos lo mismo. Mucho trabajo bien hecho. Muchas bandejas de carne. Mucho vino. Mucho humo. Mi boca permanentemente repleta. Mi mandibula en constante movimiento. El sol en lo alto y los trofeos expuestos a la vista de todos.





¿He dicho ya que comí como un rey? ¿He dicho ya que bebí como un naufrago, que el sol brillaba como si fuera agosto y que las bandejas de carne me perseguían yendo y viniendo sin descanso desde las brasas hasta donde yo me encontraba? ¿He dicho ya que también comí torta y bebí café y licores? ¿He dicho ya que bajo el sol veraniego de diciembre se hace bien la digestión y el tiempo pasa muy muy despacio? ¿He dicho ya que el año que viene espero volver?
Jesús Cirac